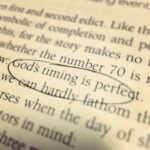Dios, aparte de ser todopoderoso y eterno, es omnisciente, es decir, lo sabe todo. Y desde el rostro que nos ha mostrado Jesucristo, es también Padre. Efectivamente, Jesús llamó a Dios Padre; además, nos lo mostró como Padre. Bastaría irnos al capítulo sexto del Evangelio según San Mateo para demostrar la importancia que Jesús le da a esta categoría de Dios. En este capítulo, Jesús llama a Dios Padre, doce veces, es donde encontramos, por ejemplo, la oración del Padre Nuestro. También aquí, Cristo nos habla del Padre que nos conoce en lo secreto y nos dice que el Padre conoce todo lo que necesitamos. Pero como Padre bueno sabe racionar lo que debe darnos o decirnos: “Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los Profetas; en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el mundo” (Heb 1, 1-2) Del mismo modo, Jesucristo, -Dios y Hombre verdadero- rostro y voz del Padre, habló de muchas maneras, racionando cómo y de qué manera decir, profetizar, advertir, aconsejar, indicar, sancionar, etcétera. Digámoslo en un lenguaje muy sencillo: Jesús dijo, no sólo lo que dijo, sino que hay que saber también “leer entre líneas” de sus dichos, pues en ocasiones, dice más de lo que aparentemente parece decir, sin negar por supuesto lo que a primeras luces dice.
Vayamos ahora al pasaje del Evangelio que quiero proponeros desde el título de este artículo, aunque como decíamos antes, parezca no decir lo que a mi modo de entender -así lo llevo reflexionando desde hace tiempo- también dice como profecía, y desde mi humilde opinión se está ya, en este tiempo histórico que nos ha tocado vivir, realizando.
Nos ubicamos en los pasajes de la Sagrada Escritura que relatan la Pasión del Señor. “Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí; llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Porque llegarán días en que se dirá: ¡Felices las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron! Entonces se pondrán a decir a los montes: ¡Caed sobre nosotros! Y a las colinas: ¡Cubridnos! Porque si en el leño verde hacen esto, en el seco ¿qué se hará?” (Lc 23, 27-31)
¿Hablaba Jesús sólo de Él y de su Pasión? O, ¿Acaso el Señor al dirigirse a aquellas piadosas mujeres profetiza también sobre una realidad venidera y que será letal para la propia mujer, y con ella para toda la humanidad? Siempre hemos entendido, al menos a mí así me lo dijeron, que Jesús cuando dice “leño verde” se refería a sí mismo. Seguro que sí. Pero, dijimos anteriormente que las palabras del Señor había que entenderlas en la máxima amplitud posible; y en el abanico de posibilidades de ese entendimiento podría muy bien incluirse la propuesta que a continuación compartiré.
A lo largo de toda la historia de la Salvación, lo atestiguan en muchas ocasiones la Sagrada Escritura, la maternidad es entendida como una realidad importantísima. Dios nos lo ha dicho. Veamos algunas citas bíblicas al respecto: “Y los bendijo Dios (al ser humano), y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla” (Gn 1, 28). “Antes de haberme formado yo en el seno materno, te conocía, y antes de que nacieses te había consagrado” (Jr, 1,5). “Tu has tejido mis entrañas, me has tejido en el seno materno” (Salmo 139). “¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre?” (Isaías 49, 15). “La herencia que da el Señor son los hijos, recompensa el fruto de las entrañas” (Salmo 127) … Así pues, la Biblia tiene palabras muy bellas para la maternidad. Por tanto, podemos decir, sin miedo a equivocarnos que, para Dios, la experiencia de ser madre es de sumo valor; tanto es así, que Él mismo, para su Verbo Eterno, para la Encarnación de su Hijo Unigénito, eligió a una mujer virgen, María de Nazaret, en cuyas entrañas purísimas plantar la semilla divina: “Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. Y entrando, le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios; concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin” (Lc 1, 26-33). Pero quiso, desde la libertad en la que la había creado, la aceptación, “el permiso” a su voluntad divina. “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38) Así, María, se convertiría, por su maternidad, en la Madre de Dios. Es pues, la Virgen, la mayor expresión de la importancia de la maternidad para Dios, ya que, siendo Él todopoderoso, quiso pasar por la experiencia de ser madre de una mujer para Encarnarse. Digámoslo de otra manera, Dios no quiso ser lo que es, sin contar con una mujer madre.
Adquieren, después de lo dicho, un valor escalofriante las palabras de Jesús a las mujeres de Jerusalén. Efectivamente, “… llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, … llegarán días en que se dirá: Felices las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron, …” ¿Acaso no estamos viendo en nuestros días semejantes palabras? Me temo que sí. Es más, con una virulencia que no encuentra límites. Como una apisonadora que quiere aplastar, no sólo la voluntad de Dios, sino nuestra propia naturaleza. Perfectamente orquestadas, las más variopintas instituciones, grupos de comunicación, empresas, lobbies, etcétera, nos machacan con slogans que van desconcertando poco a poco a grandes estratos de la sociedad y la cultura, fundamentalmente occidental y “avanzada”, consiguiendo “enfrentar” a la mujer con la madre, como si ambas realidades fueran antagónicas, o la segunda fuera un lastre para la primera. El cine, la radio, la televisión, los periódicos, y últimamente internet, han servido de altavoz a unos postulados que ven en la maternidad una opresión contra la mujer, afeando, o incluso atacando, cualquier iniciativa a favor de las madres. Digámoslo de otra manera, buscan conseguir un pensamiento extendido de que la “no maternidad” es una liberación de la mujer; es más, dicen, para vivir en plenitud el ser mujer, la maternidad es un obstáculo. El pensamiento americano NoMo (no mothers) se extiende como un cáncer que se va “metastasiando” por todos los “órganos” de la sociedad. Jugando con los términos anglosajones, si hay NoMo, igualmente habrá “NoHu” (no humans); es decir, si sigue así, la humanidad se encamina a su propia extinción. Llegados a este punto, abrumados, nos cabe preguntar ¿Qué interés puede tener la humanidad en su propia aniquilación? Sinceramente creo que no es la humanidad, sino el mayor Enemigo, quien, habiendo narcotizado al ser humano con ídolos de placer, bienestar, progreso, realización, etcétera, se ha servido de nuestra propia flaqueza, -cuando no de nuestro pecado- para embaucarnos con los cantos de sirena de: mujer sí, madre no. Con un claro objetivo, acabar con la madre para erradicar después a la mujer. No hay nada más desolador, según el tema que nos ocupa, que ver una turbamulta embravecida de mujeres jóvenes vociferando y reclamando el derecho a matar a sus hijos en sus propios vientres. ¡¡Uff!!
Ahora vemos desde otro matiz las proféticas palabras del Señor: “Porque si en el leño verde hacen esto, en el seco ¿qué se hará?” En otras palabras, si así se trata a la mujer-madre, ¿qué se hará con la NoMo?
Los cristianos tenemos la obligación moral de contrarrestar, desde un espíritu evangélico, estos postulados tan nocivos para la mujer en particular y para la humanidad en general. Por eso, la apertura a la vida de los matrimonios cristianos se hace más necesaria en nuestros días. Dios no abandona, y se hace presente de modo peculiar con su gracia en la maternidad, pues la mujer lleva en sí el mayor honor: la “fuente de la vida”
Quisiera terminar este artículo con un párrafo de un santo que, probablemente barruntó, por la gracia de Dios, nuestro tiempo presente y escribió lo siguiente: “La maternidad conlleva una comunión especial con el misterio de la vida que madura en el seno de la mujer. La madre admira este misterio y con intuición singular «comprende» lo que lleva en su interior. A la luz del «principio» la madre acepta y ama al hijo que lleva en su seno como una persona. Este modo único de contacto con el nuevo hombre que se está formando crea a su vez una actitud hacia el hombre —no sólo hacia el propio hijo, sino hacia el hombre en general—, que caracteriza profundamente toda la personalidad de la mujer. Comúnmente se piensa que la mujer es más capaz que el hombre de dirigir su atención hacia la persona concreta y que la maternidad desarrolla todavía más esta disposición. El hombre, no obstante toda su participación en el ser padre, se encuentra siempre «fuera» del proceso de gestación y nacimiento del niño y debe, en tantos aspectos, conocer por la madre su propia «paternidad». Podríamos decir que esto forma parte del normal mecanismo humano de ser padres, incluso cuando se trata de las etapas sucesivas al nacimiento del niño, especialmente al comienzo. La educación del hijo —entendida globalmente— debería abarcar en sí la doble aportación de los padres: la materna y la paterna. Sin embargo, la contribución materna es decisiva y básica para la nueva personalidad humana” (Cfr. San Juan Pablo II, Mulieris Dignitatem 18)
Por eso, si eres mujer, y algún día te preguntas: ¿y madre? No temas, Dios está contigo; y “… Si Dios está con nosotros ¿quién contra nosotros?” (Rom 8, 31)
Antonio Manuel Álvarez Becerra