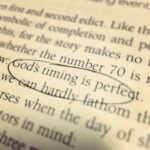Gracias a D. Antonio María Domenech, colaborador ocasional nuestro y con su permiso, hemos tenido acceso a su tesis doctoral sobre la libertad de conciencia en la vida religiosa. Concretamente hemos adaptado, para que sea más asequible, el capítulo V: El secreto de confesión.
Es más extenso que que los post habituales, pero lo hemos preferido así por su valor formativo. Comienza a continuación:
El sigilo sacramental es inviolable; por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo, y por ningún motivo. El sigilo existe, aunque no se hubiera dado la absolución.
El confesor, sabiendo que ha conocido los secretos de la conciencia de su hermano como ministro de Dios, está obligado a guardar rigurosamente el secreto sacramental por razón de su oficio. (canon 983)
La ratio legis de esta norma es múltiple. El mismo Derecho Natural, que prohíbe difamar ilegítimamente a nadie y traicionar su intimidad personal manifestada. El cuasi-contrato establecido, tácita, pero inequívocamente, entre confesor y penitente, por el mismo hecho de acusar éste sus pecados, con la evidente condición implícita de que siempre han de permanecer totalmente secretos. El Derecho divino positivo: puesto que Cristo instituyó este sacramento y su necesidad para la salud del alma y bien espiritual del penitente. Pero dicho sacramento se haría sumamente odioso y aborrecible para los fieles si los pecados confesados pudiesen alguna vez ser revelados. El Derecho positivo eclesiástico que determina y sanciona en este canon para tutelar absolutamente y sin posible excepción alguna el “sigilo sacramental”, amparado además por el Derecho Penal Canónico.
Decisivo para que surja el deber del sigilo es la voluntad de confesión del penitente. Corresponde “servatis servandis” al secreto profesional necesario en todas las profesiones en las que por la índole de las mismas el profesional adquiere conocimientos que afectan al ámbito íntimo de la persona, su conciencia y libertad, y sin el cual el mismo sentido de las profesiones y la confianza que necesariamente se origina entre el profesional y la persona que requiere sus servicios entraría en crisis con grave perjuicio del bien común y tutela de los derechos de las personas. De un modo especial se verifica esto tratándose de la confesión de los pecados que afecta directamente a actos considerados pecado (y muchas veces delictivos) y que son sujetados al confesor precisamente como actos de los que toma distancia el actor en función de una conversión con raíces religiosas.
El sacerdote actúa en este sacramento (oye, conoce, juzga y absuelve) como ministro de Dios, in persona Christi; todo lo que se acusa en confesión, a Dios se le confiesa; y debe quedar sellado (sigillum) para siempre -de modo irreversible e irrevocable- en el fuero divino. De ahí su especialísima gravedad y absoluta obligatoriedad: lo conocido en confesión está fuera del tráfico humano. Cualquier otra posición haría odioso el sacramento con irreparable daño para el bien común eclesial.
Hay que matizar también que el sigilo sacramental es perpetuo. Es decir, debe seguir siendo guardado, incluso después de la muerte del penitente.
No son pocos los sacerdotes que han rubricado con su sangre el respeto al sigilo sacramental. El más conocido es San Juan Nepomuceno, confesor de la Corte de Bohemia, que fue martirizado por el odio provocado en el rey al no quererle revelar los pecados que la reina le había dicho en confesión.
La violación del sigilo puede ser:
- a) Directa: si se manifiesta el pecado confesado y la persona que lo confesó. No es necesario que se diga el nombre de la persona, bastará que se manifiesten detalles suficientes por los que cualquiera pueda identificar al sujeto.
- b) Indirecta: mediante el modo de obrar o hablar del confesor: si de él surge el peligro de que se reconozca al penitente. (se hace odioso el sacramento por el gravamen que tal modo de hablar causa al penitente).
Santo Tomás precisa cuál es esa materia:
El secreto de la confesión no se extiende directamente más que a las cosas que constituyen el objeto de la confesión sacramental. Sin embargo, caen también bajo el secreto sacramental otras cosas, como son todas aquellas cuya revelación podría ocasionar la revelación del pecador o del pecado.
En general, cae bajo el sigilo sacramental toda la materia propia de la confesión, o sea, todo lo que el penitente declaró en orden a la absolución, aunque se trate de faltas venialísimas. Pero, para mayor detalle, cabe distinguir entre materia primaria y materia secundaria.
Seguimos en esto a un autor de renombre en la teología española. Antonio Royo Marín nos dice:
Materia primaria y directa del sigilo son todos los pecados del penitente, mortales o veniales, públicos u ocultos, manifestados en la confesión y conocidos sólo por ella. Los mortales caen bajo sigilo, aunque no se precise su número ni especie, y así quebrantaría el sigilo el confesor que dijera: “Fulano confesó pecados mortales”.
Materia secundaria e indirecta son todas aquellas cosas que se dicen para declarar los pecados. Las circunstancias de los pecados (ocasión, fin, lugar, tiempo, modo, etc.). La penitencia impuesta, a no ser que sea ligerísima (v.gr. una avemaría). La absolución negada o diferida porque pueden por ello sospechar los demás que el penitente no estaba debidamente dispuesto. Los consejos que el confesor le dio. Los pecados de otras personas que el penitente -eventual, espontánea o incluso ilegítimamente- haya manifestado en la confesión, por ejemplo: el cómplice.
La materia accidental que no tiene relación directa ni indirecta con los pecados confesados, por ejemplo, defectos físicos o psíquicos del penitente, modo de comportarse en la confesión, situación económica, opiniones del penitente, etc., no cae dentro del sigilo estricto sino en la prohibición terminante del c. 984, que trataremos en el próximo apartado.
Se quebranta directamente el sigilo si, juntamente con el pecado, se designa concretamente a la persona, aunque sea enteramente desconocida de los oyentes. Y así, quebrantaría directamente el sigilo el misionero que dijera: El jefe de la tribu que estoy misionando se confesó conmigo de un adulterio, aunque ninguno de los oyentes sepa, ni haya de saber jamás, quién es el jefe de aquella tribu. Se quebranta directamente el sigilo sacramental declarando de hecho el pecado y el pecador, aunque no se diga que tal noticia la sabe por confesión, con tal que realmente la sepa por ella.
Se quebranta indirectamente el sigilo cuando, sin designar concretamente la persona que cometió el pecado o el pecado cometido por tal persona, puede conjeturarse fácilmente cualquiera de ambas cosas por los datos que facilita el confesor.
San Alfonso Mª. de Ligorio, y también la Suma Teológica, afirman que el sacerdote puede revelar aquello que ha oído en confesión, siempre y cuando el penitente le dé su permiso.
Por dos razones está obligado el sacerdote a ocultar los pecados: la primera y principal, porque el secreto pertenece a la esencia del sacramento, pues aquellas cosas las conoce como ministro de Dios, a quien representa en la confesión; la segunda razón, para evitar el escándalo. Mas el penitente puede hacer que lo que el sacerdote sabía en cuanto ministro de Dios llegue a saberlo también como persona particular, y así lo hace cuando le faculta para publicarlo; de modo que, si lo hace, no viola el secreto sacramental. Sin embargo, debe evitar todo escándalo, para que no se le considere como violador del secreto.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que solamente el propio penitente puede autorizar al confesor a revelar lo que oyó en confesión en orden a la absolución sacramental. No hay superior alguno en la tierra, ni el mismo Romano Pontífice, que pueda autorizar jamás esa revelación. Esta obligación se extiende incluso al propio penitente. Es decir, ni a él le puede hablar de las cosas oídas en confesión sin su propia licencia. La razón es porque, en general, no podría hablarse con el penitente de sus pecados sin vergüenza de sí mismo, lo que haría odioso el Sacramento.
El permiso del penitente no puede presumirse jamás. Por lo que únicamente podría hacerse uso de lo oído en confesión si el propio penitente lo autorizara de una manera expresa, inequívoca y completamente libre y voluntaria. En caso de duda sobre si alguna cosa la dijo en orden a la absolución o no, hay que guardar el sigilo. Dígase lo mismo si el sacerdote duda si tal noticia la sabe por confesión o fuera de ella.
No caen bajo sigilo aquellas cosas que, aunque oídas en confesión, no se refieren directa ni indirectamente a los pecados del penitente. Tales son, por ejemplo, las virtudes del penitente, sus dones o carismas extraordinarios, sus buenos deseos, etc. Pero ya se comprende que el confesor no debe hablar de estas cosas, que con frecuencia disgustan a las personas interesadas y pueden hacerles perder la confianza en el confesor. La norma general y segura a la que debe atenerse invariablemente un confesor es esta sola: silencio absoluto en torno a lo oído en confesión.
En la práctica, el sacerdote confesor ha de guardar muy extremada y seriamente la obligación del sigilo sacramental. Nunca se permitirá a sí mismo la menor alusión, directa o indirecta, a las cosas oídas en confesión y atajará con energía y rapidez cualquier pregunta o indiscreción que pudieran cometer los demás. Tenga siempre presente la gravísima responsabilidad que podría contraer por la menor imprudencia y el daño irreparable que podría ocasionar a las almas.
Antonio M. Domenech