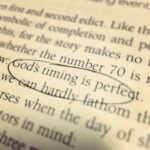Cristo, a pesar de su condición divina,
no hizo alarde de su categoría de Dios;
al contrario, se despojó de su rango
y tomó la condición de esclavo,
pasando por uno de tantos. (Fil 2, 6-7)
Tenemos una multitud de mártires que han ido cantando al martirio, alabando a Dios por permitirles ser testigos, hasta entregar sus vidas por el nombre de Jesucristo. Glorificaban así al Padre, en Cristo, con la fuerza del Espíritu Santo; y tan grave momento era para ellos un motivo de misterioso y desconcertante júbilo, sintiéndose orgullosos de derramar su sangre por la Verdad, sabedores de que “no está el discípulo por encima de su maestro, ni el siervo por encima de su amo” (Mt 10, 24) Agradecían incluso a sus verdugos el darles la oportunidad de prestar sus vidas en la empresa de la Redención. Gozosos caminaban con paso decidido a la muerte física, seguros de que Dios les otorgaría, siguiendo el rastro del que es Camino, la verdadera Vida que no se acaba en el trágico desenlace corpóreo. Digámoslo de otra manera, se sentían felices, por muy contradictorio que pueda parecerle al mundo, de morir por Dios. Habían escuchado resonar en los latidos del corazón aquellas palabras del Maestro: “Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará” (Mc 8,35) Sabían pues, que no perdían la vida, sino que la ganaban, y para siempre.
Surge inmediatamente en nosotros la gran pregunta: ¿Cómo es posible que el Señor Jesús, en la “hora” de su entrega física, se sumiera en tal angustia que “su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra” (Lc 22, 44)? ¿Cómo explicar semejante miedo? No es posible ver a Dios huyendo de su propio plan de Salvación. No es creíble que el Hijo de Dios suplicara a su Padre que lo librara de aquel “cáliz”. Entonces, ¿Qué razón hizo caer rostro en tierra al Verbo eterno del Padre? ¿Qué es lo que verdaderamente temía Cristo? No podía ser miedo ante el dolor físico de su propia carne, ni tampoco vergüenza ante lo que, presumiblemente, se preveía como una retahíla de burlas a su persona. No.
En muchas ocasiones Jesús se había saltado los preceptos judíos, y en tantas otras se presentó incluso en clara pugna contra las tradiciones carentes de espíritu religioso. Todo el capítulo veintitrés del evangelio de Mateo es una denuncia de la hipocresía religiosa y una advertencia de las consecuencias de utilizar el nombre de Dios como piedra para lapidar a su pueblo. Cristo fue implacable con la mentira y expulsó del recinto sagrado a aquellos que hicieron de la fe un negocio (cf. Jn 2,13-16) No le importaron los sonrojos ni las murmuraciones, los dedos justicieros ni las bofetadas injustificadas (cf. Jn, 18, 23). Con toda seguridad, el Nazareno conocía la Ley, las normas y las costumbres; pero quiso saltarse las barreras que obstaculizaban su Mensaje. Aprovechó lo antiguo y le dio plenitud desde lo nuevo, cargó de sentido todo lo que de forma velada se había dicho y escrito en la Vieja Alianza.
San Pablo, en su carta a la comunidad de Galacia presenta un punto de no retorno para los discípulos de la Nueva Alianza: “Pero, al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abba, Padre! De modo que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero por voluntad de Dios” (Gal 4, 4-7) Con meridiana claridad expresa Pablo la nueva realidad “por Cristo, con Él y en Él”: que un grandísimo tesoro de Gracia se nos ha dado; el Padre nos ha abrazado como hijos en el Hijo, para que también nosotros podamos llamar a Dios “Abba”.
Al pronunciar esa palabra aramea que la Iglesia ha querido mantener, necesariamente nos tenemos que ir a la noche en el huerto de Getsemaní y contemplar a Cristo en Oración “cara a cara” con su Padre. No es arriesgado suponer que, en medio del diálogo desgarrado, Cristo derramara también amargas lágrimas. ¿Qué sabía Jesús para llorar? Hemos dicho antes que no podía ser “miedo humano”, o al menos sólo “miedo humano”, algo más grave que el legítimo sentimiento ante lo trágico de la Pasión movió al Verbo de Dios a suplicar: “¡Abbá, Padre! Todo es posible para ti; aparta de mí este cáliz; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Mc 14, 36) Es que la voluntad del Padre había sido crear al hombre en libertad, el mayor don confiado posible, aún a riesgo de que esa libertad supusiera la posible traición de la creatura a la confianza del Creador. Ese “cáliz” fatal no suponía, pues, ningún pavor ante el dolor físico, sino la amargura del Hijo ante la cerrazón del hombre a dejarse salvar, el llanto desconsolado del que lo daba todo para liberar al ser humano del engaño del antiguo Enemigo, pues para esto había venido al mundo, para ser testigo de la verdad: “… yo para esto he nacido (…) para dar testimonio de la verdad” (Jn 18, 37) Cristo era esa Verdad que el hombre se negaba -y se niega- a reconocer. Se entregaba “entero”, sin guardarse nada, derramaba gustoso hasta la última gota de su sangre para rescatar al esclavo, para hacer hijo de nuevo al que perdió su dignidad de hijo, y aún así, el hombre dijo -y dice- no. Por eso no hay nada más triste que ver llorar al Hijo de Dios.
Antonio Manuel Álvarez Becerra