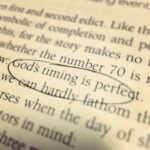Ante todo tranquilidad, y ojo, porque hay muchas cosas de las que no podemos arrepentirnos. De hecho, lo que nos suele bloquear es eso: querer arrepentirnos de cosas que, básicamente, son inarrepentibles (no la busquéis en la RAE).
Muchas veces llegamos a la confesión de rebote. Acabamos de hablar con un sacerdote, llegamos a Misa y vemos que el confesionario está libre… y nos plantamos allí. Justo en ese momento nos ponemos a buscar de qué confesarnos (quizá ya lo llevábamos medio pensado). Hacemos un poco de memoria y recordamos cuales son los hechos que, según nos dijeron en catequesis o en clase de religión, revisten carácter de pecado.
Pues bien, con este planteamiento la mayoría de lo que digamos serán cosas inarrepentibles. ¿Por qué? Porque hechos aislados que no enmarcamos en algo más importante no dejan de ser eso: hechos pasados, no hay vuelta atrás.
El verdadero arrepentimiento sólo nace cuando nos fijamos en otra persona. Podemos, por costumbre, dar a nuestros actos «valor de pecado». Ahora bien, el pecado es una ofensa, y una ofensa a alguien. Por eso, si no nos fijamos en ese alguien, si no nos empeñamos en conocerle, es imposible que nos duela ofenderle. A la vez, si lo que pretendemos reparar no es un hecho pasado, si no una actitud frente a alguien que ha generado división, eso sí que es reconstruible. Lo reconstruyes tú, porque has cambiado tu actitud frente a esa persona. Lo reconstruye Él, porque es capaz de perdonarte y volver a abrazarte.
Esto es el arrepentimiento, el dolor que nos provoca ofender a Jesús por lo mucho que nos ama, pero también el deseo de reencontrarnos con Él. Eso sí, si realmente queremos estar arrepentidos tenemos que estar dispuestos a sufrir un poco. Ser sinceros no es fácil, pero es así como reconoceremos nuestras pequeñas miserias, no para que nos hundan, sino para darnos cuenta de que Jesús nos quiere así y nos perdona.
Pide el don del arrepentimiento, atrévete a dejar tus miserias en manos de Dios.