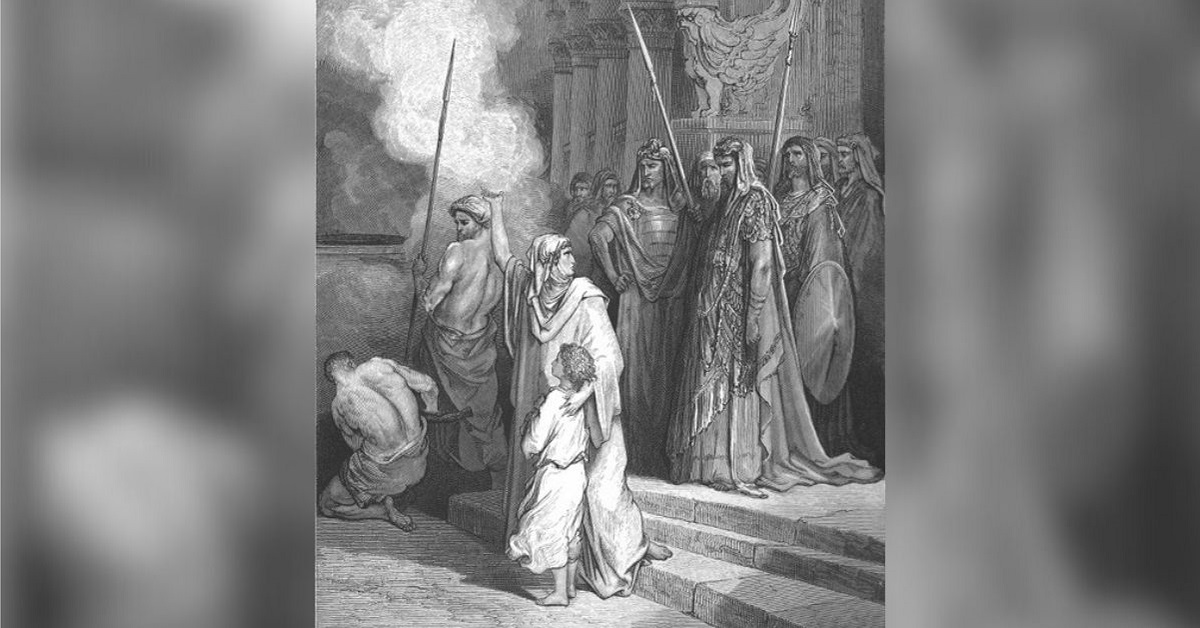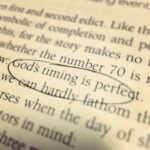Continuando con el final del artículo anterior —Una historia heroica de fidelidad, amor y esperanza— resulta llamativo que no se hable más que de la madre y los siete hijos. Es decir, que no se nombra al padre. Cabe pensar que pudiera ser viuda pues da la impresión de que fueron arrestados todos los miembros de la familia. En esa suposición se incrementaría aún más la admiración por esta mujer que tiene ante sí la misión de cuidar de sus hijos sin contar con la ayuda del marido. En todo caso queda suficientemente manifiesto en el texto el gran aprecio que supo infundir en sus hijos por la ley de Dios.
Es significativo que el primero de los hermanos, hablando en nombre de todos, afirme que están dispuestos a morir por guardar fidelidad a «las leyes de nuestros padres». Se identifica la ley de Dios con las leyes que han aprendido de los padres. Aquí aparece una vez más la importancia de la tradición, la familia como transmisora de valores.
La ley de Dios es la ley de los padres. Los hijos están dispuestos a morir y afrontar las torturas por permanecer fieles a la ley de Dios aprendida y transmitida por los padres. Aún cuando la expresión haga referencia a los antepasados y no sólo a los padres en cuanto tales, sigue apareciendo el valor de la tradición y su transmisión en el ámbito de la familia.
Esa ley, el conocimiento de Dios y de lo que Él ha prescrito se aprende en el hogar, lo transmiten los padres. Y aquí, en esa transmisión, en ese aprendizaje de lo que constituye la identidad, el ser real y personal de cada miembro de la familia y del pueblo de Israel, aparece el papel de la mujer como educadora y transmisora de valores vitales. Aquella mujer, aquella madre no se había limitado a enseñar, a transmitir unos preceptos, unas normas, unas costumbres. Si hubiese sido así, difícilmente sus hijos hubieran estado dispuestos a afrontar los sufrimientos y tampoco ella lo hubiera hecho.
En esto descubrimos el papel tan fundamental de la madre como educadora. Así como la mujer participa de un modo especial y con una intensidad mucho más honda que el varón en la transmisión de la vida, así también el papel que desempeña la mujer como transmisora de la vida espiritual, su misión como educadora posee unas connotaciones más intensas que las del varón hasta el punto de poder afirmar que nos encontramos ante un ethos propio, es decir, un modo de ser propio de la especificidad femenina.
No queremos decir de ningún modo que la tarea educativa corresponda exclusivamente a la mujer-madre, sino que ésta lo desempeña de un modo que nos parece peculiar e insustituible. También se nos dice en el relato cómo esta mujer animaba a cada uno de sus hijos hablándoles en su lengua nativa estimulando con ardor varonil sus reflexiones de mujer.
Me parecen muy sugerente esta expresión. Verdaderamente la perfección de la persona supone poseer en unidad las virtudes todas. Estas no son ni masculinas ni femeninas. Ciertamente podemos hablar de una natural inclinación que hace más fácil el adquirir ciertas virtudes a la mujer y otras al varón. Pero tanto el varón como la mujer, en la medida que avanzan en su propia perfección, crecen en todas las virtudes. Por eso la mujer en tanto en cuanto crece y se perfecciona como persona y como mujer, posee rasgos que podemos llamar varoniles pero que en ella, precisamente porque suponen un perfeccionamiento de la mujer en cuanto mujer, aparecen como el culmen de la perfección de lo femenino.
Lo auténticamente femenino alcanza de algún modo lo más perfecto del varón y lo asume e integra de un modo armonioso. Y viceversa: lo auténticamente masculino alcanza lo más perfecto de la mujer y lo integra también de modo armonioso. Esa integración armoniosa es lo más opuesto que cabe a un mero mimetismo. No se trata de adoptar modos y maneras del otro sexo. De ninguna manera es de eso de lo que se trata. Eso ni engrandece a la persona sexuada, ni la perfecciona, ni la hace más atrayente y digna de admiración, al contrario, produce una extraña sensación de repulsa. Manifiesta una inadecuación, una desarmonía, algo que se opone a lo bello, al pulchrum, como dirían los latinos.
Cuando hablamos de armoniosa integración queremos aludir al hecho que narra el libro segundo de los Macabeos y que todos hemos podido experimentar en alguna ocasión. Esa fortaleza, ese animar con ardor varonil no solo no desdice de lo típicamente femenino sino que lo manifiesta plenamente. El ardor varonil es, en este caso, algo que encaja perfectamente con el genuino ser femenino. Es una “virilidad femenina”. La fortaleza, la valentía, el no arredrarse frente a las amenazas, la violencia y la tortura, precisamente porque son actitudes que parecen convenir más al varón o, mejor dicho, parece que el varón está naturalmente más inclinado a ellas que la mujer, precisamente por ello, cuando aparecen en la mujer la perfeccionan en cuanto mujer y en cuanto persona y destacan con una nitidez que no puede más que producir admiración.
Algo semejante puede decirse en el caso del varón. Cuando el varón se perfecciona como varón y como persona, adquiere en su obrar aquellas connotaciones que corresponden a la actitud típicamente femenina. Pero lo hace, no por medio de la imitación —eso sería amaneramiento— sino integrándolo armónicamente, es decir, asumiendo en su ser de varón aquello que siendo típicamente femenino no es exclusivo de la mujer sino que perfecciona tanto a uno como a otro sexo, pero que por estar más cercano al modo y a la manera del obrar femenino es más frecuente apreciarlo en la mujer que en el varón. Por eso cuando aparece en el varón, lo hace de una forma que en nada desdice de lo varonil sino que al contrario lo lleva a su plenitud. Es el caso de aquellos hombres que saben estar en lo concreto, en los detalles; que manifiestan una finura y una delicadeza admirables.
Sabemos que hay una configuración típicamente femenina; que la mujer está inclinada de manera natural a lo personal y a lo vital, a lo concreto y a la totalidad. Para ella todo lo que afecta a la persona en cuanto tal es captado y percibido con una mayor facilidad y una especial intuición. Pues bien, así como hay mujeres que integran armónicamente lo varonil en su ser femenino, así también hay hombres que integran lo femenino en su ser varonil. Ser capaces de una tal integración es señal de haber alcanzado una gran perfección como personas.
Es muy importante que sepamos distinguir y que no confundamos lo que estamos señalando con una masculinización de la mujer y un afeminamiento del varón. De lo que estamos hablando es de una armónica integración. De tal modo que lo típicamente femenino es vivido varonilmente por el hombre y lo típicamente masculino es vivido femeninamente por la mujer.