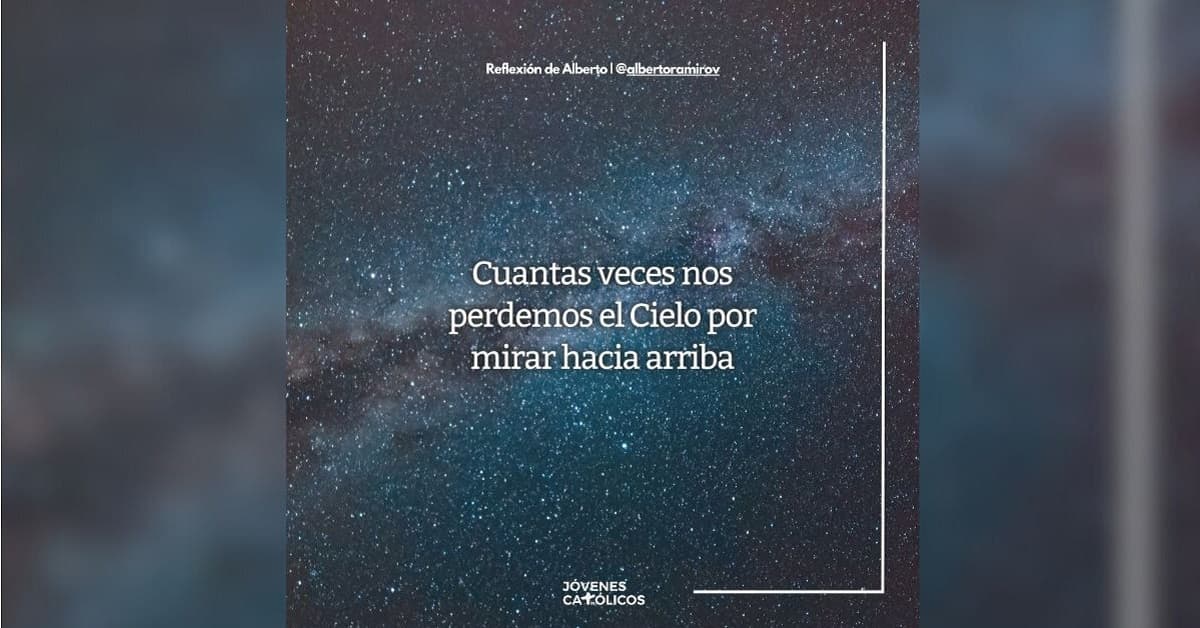Hemos comenzado el mes de noviembre, recordando a todos los santos. Los santos: regalos de Dios, que, siendo personas como tú y como yo, en vez de hacerse, se dejaron hacer, y vivieron su día a día tratando de cumplir la voluntad del Padre. Y digo tratando, porque en su debilidad humana, seguro que cayeron más de una vez, como tú que me lees y como yo que te escribo estas palabras. Pero que se levantaron una vez más tratando de alcanzar ese regalo que a todos nos espera: el Cielo. Decía San Josemaría Escrivá de Balaguer que: «Un santo es un pecador que lo sigue intentando». Y, ¿cómo? te preguntarás. Esto daría para un libro entero, pero si me pides resumirlo te diría: ¡Frecuentando la oración y los sacramentos!
El Cielo, es la meta de todo cristiano, y no puede esperar. Pero, dicho así, parece que hablamos del Cielo, como un hecho únicamente del futuro, ¿No crees? Pero, permíteme que te diga, que cada día, cielo y tierra se hacen uno de manera sobrenatural, en la Eucaristía. Todos los días, tenemos ese regalo, de estar con el Señor, y dedicarle un rato de oración a Aquel que nos dedica las 24h del día. Cuantas veces nos perdemos el cielo por mirar hacia arriba, cuando mirando a un Sagrario, y estando cerca de Él, podemos tocar casi el cielo… ¡Y ya no te digo si comulgas!
Pero no debemos dejar de mirar también esa meta, ese futuro, sobre el que se sostiene toda nuestra fe: la vida eterna en el Reino de Dios. Si no tenemos convicción en ello, que tantas veces la Biblia nos muestra, toda nuestra fe carece de sentido vivirla. Y es que nuestro día a día debe tener una máxima, cumplir la voluntad de Dios y dejarnos hacer como instrumentos de Dios que somos, para llevar a cabo Su obra. Su obra, mediante obras que deberán tener como pilar central el amor. Pues como decía el místico español y doctor de la Iglesia, San Juan de la Cruz: ‘al final de la vida, cuando nos presentemos ante Dios, la posible pregunta a responder será: ¿cuánto has amado?’. Todo ello, sin olvidar lo que Jesús nos enseña en Mt 7, 21-29 que: «No todo el que me diga: “¡Señor, Señor!”, entrará en el Reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, que está en los cielos (…)».
Debemos tomarnos nuestro paso por la tierra, como ese camino que nos da la oportunidad para prepararnos a la vez que poder hacer todo el bien posible. En otras palabras, actos que nos permitan llegar al cielo, ya sea: andando, por escaleras mecánicas o en ascensor. ¡Nosotros decidimos! Pues cuando lleguemos arriba se nos juzgará por todo lo vivido, por nuestra capacidad de amar, por tantas cosas que nos debería hacer preguntarnos: Y si el Señor ahora mismo me llama, ¿me presentaría ante Él con mis manos vacías?.
Desde ya, debemos ir preparando nuestras lámparas de aceite (Mt 25, 1-13) y ponernos a llenar nuestras manos con buenas obras que hagan de nosotros, no ser una luz, si no ¡un faro! en medio del mundo. Un faro, esa gran obra arquitectónica, que está sustentada sobre roca firme (Mt 7, 21-29) y con capacidad de iluminar a todo aquel que se acerca o está cerca de él. Seamos esa sal que debe ser mezclada con la masa para que pueda fermentar, en medio de esta sociedad, en la que hacen falta personas firmes en la Fe y fieles en la verdad. Siempre sustentados en Dios e iluminando con Su palabra.
Y me despido de ti, mencionando a una figura que sirvió de inspiración a todos los santos: nuestra madre la Virgen María. Quien permaneció siempre confiante desde el momento de la anunciación hasta ver a su Hijo crucificado. Estuvo a los pies de la cruz, confiando en el Señor una vez más, cuando parecía que todo había acabado. Cada vez que tiemble tu fe, acuérdate de esa escena en el Calvario, y sé como Juan, poniéndote a los pies del Señor y sintiendo el apoyo de Nuestra Madre la Virgen (Jn 19, 26-27). Y si te caes, ten presente que ese pecado es un grano de arena en la montaña de Misericordia de Dios. Confesión, nos levantamos, ¡Y a seguir intentado ser santos que quieren llegar al Cielo en ascensor! ¡Rezo por ti!
Alberto Ramiro | @albertoramirov