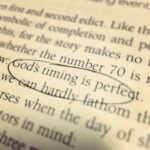A lo largo de este mes, la Iglesia nos ha invitado a alzar nuestras oraciones por los que ya no están: los fieles difuntos. Independientemente de que ya estén gozando de la dicha más plena junto a Dios o tengan aún que limar algunas asperezas para poder agarrarse eternamente de la mano del Buen Pastor, lo cierto es que a lo largo de estas semanas hemos vivido de una manera más especial las postrimerías o verdades eternas. Cielo, Purgatorio e Infierno cobran una relevancia actual, presente e inmediata cuando, desde la Iglesia, se nos interpela a reflexionar sobre ellas y a exclamar sin ningún tipo de reserva: ¡No hay que tener miedo!
Puede que tu vida no sea la más ejemplar, y quizás ni siquiera te hayas propuesto darle otro sentido, o, aun dándosela, no quieres exigirte más de la cuenta. En esas circunstancias, la desesperanza y el desánimo están al acecho… ¿Para hacerte mejorar? ¡Ojalá fuera para eso! Al contrario, son las dos partes inseparables de ese miedo a morir, bien por pensar que vas a sufrir el castigo eterno, bien porque con la muerte, se pone punto y final a tu vida. Entonces, esas “historias” sobre el Cielo o el Infierno dejan de tener razón de ser, porque inconscientemente, le estás quitando el sentido al vivir mismo: que el principio de la vida se da con la muerte. Y comienza para siempre porque existe el amor. Sin él, ni siquiera nosotros tendríamos sentido.
 Ese amor, regalado y ofrecido hasta la extenuación por Jesucristo, es el primer paso para vivir en el Cielo, e incluso para crear un pedazo de él en la Tierra. Hay que pasar en la vida, y a través de las infinitas oportunidades que ella nos presta, haciendo el bien. Y hacer el bien, o lo que es lo mismo, pedir “un corazón que escuche” (1 Re, 3, 9), no es ser perfecto, sino que consiste en luchar por que nuestro corazón sea esponjoso y absorba todo el amor de Dios. Solo la caridad, el darse a los demás sin esperar nada a cambio, nos mueve a tener la esperanza de que, con la muerte, todo ese amor que hemos puesto en cada una de las obras que hemos hecho, nos espera el Cielo.
Ese amor, regalado y ofrecido hasta la extenuación por Jesucristo, es el primer paso para vivir en el Cielo, e incluso para crear un pedazo de él en la Tierra. Hay que pasar en la vida, y a través de las infinitas oportunidades que ella nos presta, haciendo el bien. Y hacer el bien, o lo que es lo mismo, pedir “un corazón que escuche” (1 Re, 3, 9), no es ser perfecto, sino que consiste en luchar por que nuestro corazón sea esponjoso y absorba todo el amor de Dios. Solo la caridad, el darse a los demás sin esperar nada a cambio, nos mueve a tener la esperanza de que, con la muerte, todo ese amor que hemos puesto en cada una de las obras que hemos hecho, nos espera el Cielo.
Como bien dijera San Agustín: “Nos creaste para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti». Si esa inquietud la volcamos convirtiendo nuestra vida y la sociedad que nos ha tocado transformar en ocasión de darnos a los demás, dejaremos de tener miedo. Entonces, podrás empezar a vivir en el Cielo.