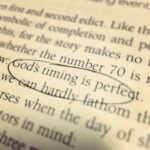Hoy celebramos la fiesta de los Santos Pedro y Pablo. El hecho mismo de que los celebremos juntos es ya algo significativo, pues constituye un signo de unidad. Puede resultar un poco chocante que la Iglesia los llame «columnas de la Iglesia», porque en realidad la Iglesia se apoya en Cristo. Pero es él mismo quien dice a Pedro: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia» (Mt 16,18). Y con respecto a Pablo, le revela a Ananías: «Él es mi instrumento elegido para llevar mi nombre a pueblos y reyes, y a los hijos de Israel» (Hch 9,15).
Otro motivo de sorpresa tiene que ver con que, en estos dos apóstoles, encontramos dos historias muy distintas. Para empezar, sus vidas recorren trayectorias muy diferentes —Pablo era un intelectual y un activista, Pedro era un pescador—; representan también dos maneras de encontrar a Cristo, y dos maneras de darlo a conocer… Como reza el prefacio de la Misa: «por caminos diversos, / congregaron la única familia de Cristo»; pero el texto continúa: «y una misma corona asoció a los dos / a quienes venera el mundo.». Dos caminos diversos que finalmente se encontraron en Roma y que son, en cierto modo, los pilares sobre los que se asienta la santa Iglesia en Cristo.
Un aspecto que Pedro y Pablo tienen en común, y que resulta muy consolador para nosotros, es que ninguno de ellos nació santo. Pedro es capaz de lo mejor y de lo peor. Lo mejor, como en la respuesta inmediata a la llamada de Cristo, la confesión audaz de la divinidad de Jesús que leemos en el Evangelio de hoy, los deseos de seguirle siempre… Y lo peor: la vanidad de pretender ser mejor que los demás Apóstoles y, sobre todo, la traición antes de la Pasión. Puede ayudarnos reflexionar sobre este aspecto de la vida del Apóstol, porque quizá nos sintamos un poco como él. Tenemos grandes deseos de vivir como cristianos, de ser testigos de Cristo en medio del mundo, y procuramos hacerlo. Y al mismo tiempo experimentamos nuestra debilidad, cuando cedemos a la ira, a la envidia, a la vanidad… y finalmente cuando, como el mismo Pedro, experimentamos la tentación más peligrosa: la tentación de la desesperación.
Pero si, como Pedro, nos encontramos en la paradoja de ser capaces de lo mejor y de lo peor, también podemos seguir su ejemplo de humildad y arrepentimiento. Sabemos lo que pasó después de su traición. Miró a Jesús y Jesús le miró a él. Como escribe un santo contemporáneo: » El Señor convirtió a Pedro –que le había negado tres veces– sin dirigirle ni siquiera un reproche: con una mirada de Amor. –Con esos mismos ojos nos mira Jesús, después de nuestras caídas. Ojalá podamos decirle, como Pedro: «¡Señor, Tú lo sabes todo; Tú sabes que te amo!», y cambiemos de vida» (S. Josemaría, Surco, n.964).
¿Y Pablo? Saulo de Tarso (que así se llamaba) era un judío perfecto: «circuncidado a los ocho días, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo hijo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la Iglesia; en cuanto a la justicia de la ley, irreprochable» (Flp 3,6). La Ley tenía más de trescientos preceptos, de modo que definirse como «en cuanto a la justicia de la ley irreprochable» no era cosa de poca monta. Con todo, le parecía poco, y decidió dedicar su vida a perseguir a los que parecían enemigos de la Ley, enemigos de Dios. Pero de repente, de la forma más inesperada, se encontró con Jesucristo, el Hijo de Dios, en el camino de Damasco. Entonces descubrió que todas sus obras —su intachabilidad, su celo— no valían nada y que lo que realmente hacía su vida infinitamente valiosa y digna era el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, se había hecho hombre y había dado su vida por él. Esta verdad cambió por completo la existencia de Saulo de Tarso. Descubrió que no necesitaba hacer valiosa su vida, porque su vida tenía ya un valor infinito —como escribió a los corintios: «¡habéis sido comprados por precio!». (1 Co 6,20). No tenía que salvar a Dios de ningún enemigo, era Dios quien quería salvarlo a él, a Saulo, para convertirlo después en apóstol de esa Salvación.
En efecto, la verdad que Pablo descubrió en el camino de Damasco fue un punto de inflexión en su vida, y esa misma verdad debía ser difundida por todo el mundo. Pablo mismo la llevó a Occidente, a los gentiles. Pero lo hizo, como él mismo diría, no por su propia fuerza o celo, sino por el amor de Dios que se le había revelado en Cristo. Volviendo sobre nosotros, podemos plantearnos hoy cuál es el fundamento de nuestras vidas, qué es lo que motiva nuestros esfuerzos por vivir como cristianos. ¿Es la voluntad de ser irreprensibles? ¿O es la conciencia de haber sido amados por Dios de un modo incomparable? ¿Nos apoyamos constantemente en su amor, a la hora de afrontar nuestras preocupaciones y los esfuerzos cotidianos? Muchos fieles, a lo largo de los siglos, han procurado decir, con san Pablo: » vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí» (Ga 2,20). Es cuestión de tomarse en serio la prioridad de Dios en nuestra vida. Descansar en lo que Él ha hecho —y hace— y plantear nuestros esfuerzos como una respuesta a ese amor, que nace precisamente de la Vida que ese amor inaugura.
Pedro y Pablo, pilares de la Iglesia. No exentos de pecado, no perfectos, pero llenos de paradojas. Como nosotros. Eran conscientes al mismo tiempo de su debilidad y de la fuerza de Dios. Ponían a Dios en primer lugar. Igual que podemos hacer nosotros, siempre que abramos los ojos a la luz de Cristo, y el corazón a la luz, a la fuerza, al fuego del Espíritu Santo.