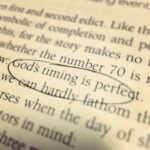El Evangelio que hoy nos propone la Iglesia recoge una escena inolvidable: la súbita tormenta, Jesús que duerme en la popa, la petición angustiada de Pedro y la respuesta del Señor… Sin embargo, aunque la escena nos sea conocida, tal vez hay algunos detalles que puedan iluminarla. En primer lugar, conviene saber que tormentas como las que describe el texto no son raras en el Mar de Galilea. La geografía de la zona la convierte en un lugar de gran inestabilidad: el lago está a 200 metros por debajo del nivel del mar, y sin embargo se encuentra rodeado de montañas que llegan hasta los 2.000 metros de altitud. Por eso, en determinadas épocas del año, es común que se desaten tormentas que pueden llegar a ser muy peligrosas para el tipo de embarcaciones que se usan ahí.
Sabiendo esto, hay algunos elementos del viaje de los apóstoles que resultan sorprendentes. Primero, la iniciativa de tomar el barco es del Señor, y tiene lugar al atardecer. Quizá a los apóstoles que conocían bien aquel mar no les parecía tan buena idea zarpar en ese momento… pero se fiaron de Jesús. Un punto más, quizá el más llamativo, es que se dirigen “a la otra orilla”, es decir, a la tierra de los gentiles. El Señor les propone un viaje en un momento inadecuado y a un lugar que parece poco conveniente… Y sin embargo, se hacen a la mar. Y no solo eso, sino que les acompaña una multitud de barcos.
¿Por qué señalo todos estos elementos? Porque parecen indicar que el viaje mismo ¡es ya una muestra de fe! Si están en la barca es porque se han fiado de Jesús. Quizá pensaron que, si el Señor les proponía ese viaje, no podía salir mal. Quizá no pensaron demasiado… y se dejaron llevar por el entusiasmo. En todo caso, mientras están en la barca se desata la tormenta: un viento que sopla con gran fuerza, olas de gran altura, el estruendo de los barcos rompiendo contra las olas… Y Jesús que no solo no lo evita, ¡sino que está durmiendo! Primero son los menos expertos los que se ponen nerviosos, pero en un momento incluso los que llevaban años navegando en ese mar se intranquilizan y despiertan a Jesús con un grito de angustia: “Maestro, ¿no te importa que perezcamos?” (Mc 4,38).
El Señor se despierta, se pone en pie e increpa al viento y al mar. De golpe, se hace la calma. Entonces se vuelve a los discípulos: «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?» (Mc 4,40). Es como si les dijera: «Me habéis seguido hasta aquí, ¿y no sois capaces de llegar hasta el final? Habéis tomado la barca en un momento en que parecía poco prudente hacerlo, habéis puesto rumbo a una región a la que no habéis ido nunca, ni pensabais ir… y habéis hecho todo esto porque creéis en mí… ¿Ya se os ha acabado la fe?, ¿o es que no creíais en serio?».
Las lecturas de la Misa nos muestran textos del Antiguo Testamento que señalan con claridad que Dios es Señor de las tormentas. En el libro de Job es él mismo quien lo afirma: “le establecí un límite [al mar], poniendo puertas y cerrojos, y le dije: ‘Hasta aquí llegarás y no pasarás; aquí se romperá la arrogancia de tus olas’” (Jb 38,10-11). Y el Salmo de la Misa recoge una narración que es prácticamente la que hemos leído en el Evangelio (cfr. Sal 107,25-30). ¿Es que no lo sabían los apóstoles? ¿No sabían que Dios es Señor de los mares y de los vientos? Lo sabían, claro. Y creían que Jesús era el Mesías, el hijo de Dios. Pero una cosa es saberlo con la cabeza, y otra cosa es vivirlo cuando uno está en medio de una tormenta. No es fácil vivir en serio la fe en el Hijo de Dios. Porque, como dice san Pablo en la segunda lectura, si Jesucristo es Dios, “ha comenzado lo nuevo” (2Co 5,17), y estamos llamados a una existencia completamente nueva.
Por supuesto las palabras de Jesús nos interpelan también a nosotros. En muchos aspectos, somos como aquellos que iban en la barca con él. Como cristianos, seguimos al Señor en nuestra vida, y estamos en esta barca que es la Iglesia. Muchas de las cosas que hacemos llaman la atención de otra gente: el orden de nuestras prioridades, nuestra visión sobre el matrimonio y sobre la familia, el modo de comportarnos en el trabajo o en relación con los demás… Pero hemos tomado este camino, y lo seguimos, porque creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado, que se encarnó y murió en la Cruz por cada uno de nosotros.
Somos creyentes, estamos en esta barca que es la Iglesia, pero ¿y si se desata una tormenta? ¿Y si llega la enfermedad? ¿Y si las relaciones que nos daban tanta paz se convierten en fuente de inquietud? ¿Y si surgen problemas en el trabajo? ¿Y si lo que se rompe es mi corazón, y de golpe me veo lleno de envidia, o de ira, o de mil deseos desordenados? ¿Qué vamos a hacer? Hagamos como los discípulos, vayamos a Jesús. Despertémosle. Como los santos apóstoles, no tengamos miedo a decirle: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Y después, como los santos apóstoles, aprendamos a vivir de fe. Ellos vivieron todas esas situaciones sin tener en quien fijarse. Nosotros podemos mirarles a ellos y aprender de ellos. Mirar a las santas y santos a lo largo de la historia, y pedir que sepamos vivir como ellos.
Ayer mismo celebrábamos a santo Tomás Moro. Un hombre de fe. Vivió cristianamente. Aprendió a luchar en las tormentas que se desatan en el corazón humano. Superó la muerte de su primera mujer, tantas dificultades de todo tipo… Y finalmente, esa tormenta que arrasó con todo: su trabajo y su posición social, su familia, y finalmente su propia vida. Poco antes de morir, escribió una carta a su hija que se lee en el Oficio de lecturas todos los años. Es una carta que un acto de fe. Vale la pena leerla entera. Aquí voy a leer solamente una frase: “Ten, pues, buen ánimo, hija mía, y no te preocupes por mí, sea lo que sea que me pase en este mundo. Nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor”.
Es emocionante leer este texto. Así han vivido los santos. Y así queremos pedirles que nos ayuden a nosotros a vivir. Quizá nos parece que es imposible… y desde luego lo es, porque ese modo de vivir es divino. Pero podemos contemplarlo, y llenarnos de deseos de vivirlo, y pedirlo al Señor, y dejar que Él nos ayude a vivirlo en las pequeñas tormentas de nuestro día a día. Una pequeña incomprensión, un pequeño revés, y podemos rezar: “Señor, confío en ti; quisiera vivir este momento como lo habría vivido un santo”. Pidamos hoy especialmente esa gracia, por intercesión de los santos apóstoles y de todos los santos.