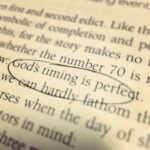En el Evangelio, el Señor compara el reino de Dios a una semilla: por una parte, la semilla que planta un hombre, por otra, la semilla pequeña que crece hasta convertirse en un árbol. El reino de Dios, la Vida que el Señor nos concede, es como una semilla, como un árbol que crece (Mc 4,26-34).
En el conjunto de la descripción, hay una frase que resulta especialmente inquietante para el lector actual. Y la frase es esta: “Sin que él sepa cómo”. Si se trata de los árboles, podemos aceptarlo, pero si de lo que está hablando es de nuestra propia vida… Nosotros queremos saber cómo suceden las cosas.
Y digo que esto sucede de modo particular en el momento actual, porque la tecnología ha hecho posible que podamos saberlo todo, o mucho: saber cuál será el clima de la semana (tenemos una app, o dos); saber cómo es este restaurante al que queremos ir (podemos ver en Google todo tipo de reseñas y opiniones)…
En cambio, Jesús nos dice: “el reino de Dios crece dentro de vosotros… sin que vosotros sepáis cómo”. Lo que el Señor nos pide es, entonces, que confiemos en Él. Que le digamos: “Estoy dispuesto a que tu amor crezca en mi corazón… sin que yo sepa cómo”.
Además de esa primera indicación, el texto del Evangelio nos ofrece otras dos. No sabemos cómo crece esa pequeña semilla, pero sí que se nos dice por qué crece, o en qué condiciones lo hace. En primer lugar, crece porque ha sido plantada por Dios. El salmo va un poco más allá, y dice que el justo es como un árbol “plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios” (Sal 92,14). Esta sería una primera condición: el reino de Dios puede crecer en nuestro corazón, si estamos plantados en Dios.
Cualquiera que sepa algo de jardinería conoce la importancia del suelo. Si el suelo es pobre, las plantas no crecen; hay que poner tierra buena, con nutrientes, para que las semillas puedan crecer. En la vida espiritual, lo que la Escritura nos dice es que nuestro suelo es el mismo Dios.
San Pablo concreta un poco más esta idea, cuando escribe a los cristianos de Colosas: “Ya que habéis aceptado a Cristo Jesús, el Señor, proceded unidos a él, arraigados y edificados en él” (Col 2,7-8). ¿Qué significa estar “enraizados en Cristo”? Significa que nuestra seguridad, el lugar en que encontramos firmeza y alimento, es Cristo. Y eso significa que no valoramos nuestra vida por nuestros éxitos ni por nuestros logros; que no valoramos nuestra vida por el impacto que tenemos o por el número de likes que conseguimos en Instagram (o en cualquier red social).
Siempre tendremos la tentación de valorar nuestra vida —o la de las personas que nos rodean— por sus logros, por su brillo… pero entonces no valoraremos la Vida que Dios nos da, sino solo algunos aspectos mundanos de la existencia. Desde esta perspectiva se entiende que Jesús tome precisamente el ejemplo de la mostaza. No sé si existen semillas propiamente grandes, pero en todo caso la que escoge el Hijo de Dios para hablar de su reino es pequeña, a los ojos de los hombres es insignificante —“la más pequeña”. Y sin embargo tiene un valor infinito.
Así es, nuestra vida no vale por algo que se pueda medir externamente. Nuestra vida es valiosa por Cristo, por el amor que Cristo nos tiene. Porque, como experimentó el mismo Apóstol, “mi vida de ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí” (Ga 2,20). Esa es la experiencia fundamental de la vida cristiana, y quizá la lectura del Evangelio puede ser una buena ocasión para pedir al Señor que nos conceda vivirla de nuevo. Experimentar en nuestra alma, tomar conciencia de nuevo, de que Cristo “me amó y se entregó por mí” —“por mí”.
Ciertamente, esta no es una experiencia que nos lleve a no hacer nada, a una especie de quietismo, ni es tampoco algo que nos lleve a encerrarnos en nosotros mismos. De hecho, una reacción de ese tipo sería ya una señal de que no está creciendo en nosotros el reino de Dios.
Se ve muy claro en la segunda condición que plantea el Señor en la parábola. La semilla que planta Dios —“la más pequeña”— está llamada a convertirse en un árbol que “echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra” (Mc 4,32). Así pues, la vida espiritual que recibimos de Dios está fundada en el Amor —en el Amor que llevó a Cristo hasta la Cruz— y crece según ese mismo Amor. Ese es el signo más claro de la auténtica vida espiritual.
El apóstol san Juan lo escribía a una de las primeras comunidades cristianas: “Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza” (1Jn 2,9-10). La Vida que Cristo nos da, la semilla que planta en nuestro corazón, florece en la caridad.
Así pues, la Vida cristiana consiste en recibir el Amor de Dios, y en convertir nuestra vida entera en Amor a los demás. Imaginemos lo que sería una sociedad llena de corazones que fueran un lugar de acogida, de afirmación, para los demás. Sería un florecimiento de Amor en todas partes. Si abrimos nuestro corazón al Señor, si dejamos que nos trasplante y ponemos nuestras raíces en el Amor que Dios nos tiene, ese mismo Amor florecerá en nuestra vida, y entre todos construiremos, como nos proponía san Juan Pablo II, la civilización del Amor.