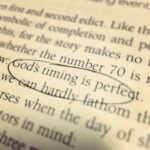El inicio del Evangelio de san Marcos nos ofrece un detalle muy significativo del día a día de Jesús (ver Mc 1,21-39). En el cap. 1 le vemos entrar en Cafarnaún y enseñar en la sinagoga un sábado. Ahí realiza una primera curación. El pueblo se queda estupefacto.
A la salida, el Señor se dirige a casa de Pedro, y allí lo primero que hace es curar a su suegra. A ella, dice el evangelista, “se le pasó la fiebre, y se puso a servirles”. Tendrían que comer algo, y después estarían tranquilamente la tarde hablando de las cosas de Dios, de lo que habían vivido ese día, quizá de las lecturas que habían escuchado en la sinagoga, de tantas cosas que Jesús empezaba ya a compartir con sus discípulos.
Sigue el Evangelio: “Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados”. Habían esperado hasta el anochecer, a que terminara el sábado que era día de descanso. No podía uno moverse ese día, no podía llevar a los enfermos de aquí para allá, porque era un día sagrado. Pero con el atardecer se acaba el día, y entonces ya pueden llevarlos a Jesús.
La escena debió ser tremenda: “La población entera se agolpaba a la puerta”. Imagínate aquello: el pueblo pesquero que era Cafarnaún a las orillas del mar de Galilea, una casita pequeña, la casa de un pescador que vive con su suegra, y gente, y gente, y gente en la puerta. Filas de gente, que traen a sus enfermos, endemoniados, todo tipo de personas se dan cita ahí. “Y Jesús —dice san Marcos—, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios y como los demonios lo conocían no les permitía hablar”. ¡Lo que debió ser aquello!
Y lo que debió ser también para los discípulos, que vieron el éxito que tenía su Maestro. Y no solo el éxito, sino las acciones los portentos increíbles que cumplía: tocaba uno y se curaba, expulsaba un demonio con la fuerza de su palabra. “¿Quién es este?, pensarían, ¿quién es este y quién le ha dado ese poder?”. Y ellos están ahí, a su lado, y son sus primeros discípulos.
Pues bien, el detalle al que hacía referencia al inicio se encuentra a continuación. Cuenta san Marcos que Jesús “se levantó de madrugada y se marchó al descampado, y allí se puso a orar”. Es un detalle fundamental, porque nos indica cómo empezaba Jesús cada día: se retiraba discretamente a rezar, a hablar con su Padre.
¿Y de qué estaría llena la oración de Jesús? En este caso algo sabemos, al ver lo que sucede a continuación. Simón y sus compañeros van a buscarle, y al encontrarlo, le dicen: “todo el mundo te busca”. Estarían azorados —“¿Dónde está?, ¿dónde se ha metido el Maestro? ¡Con la cantidad de gente que le busca!”. Y quizá tendrían ganas de decirle: “Pero, ¿no ves que con el exitazo que tuvimos ayer está la gente… que se lo han contado a sus amigos, a los amigos de los amigos, a los cuñados, a los primos, y hay ahora mismo una multitud inmensa frente a la casa? Vente, ¡que vamos a tener otro día inolvidable!”.
Eso les gustaría decirle, pero Jesús, adelantándose, les contesta: “Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas para predicar también allí que para eso he salido”. ¡Menudo chasco para los discípulos! Y qué misterio también. ¿Qué ha pasado entre el sábado por la tarde y ese primer día de la semana por la mañana? ¿Por qué Jesús, que el sábado por la tarde se había quedado en la casa y había acogido a todos los que habían querido venir, había curado, había expulsado demonios…, por qué ahora dice que se tiene que ir?
Impresionan las palabras del Maestro, por su solemnidad: “para eso he salido”. ¿Quién le ha recordado que para eso había salido? Su Padre, de quien había salido, el que le había enviado. Así pues, la oración de Jesús es un momento en que, en unión con su Padre, recuerda para qué está en esta tierra, para qué ha sido enviado. Y a la luz de eso mismo, organiza su día.
Esa fue la oración de Jesús aquella mañana y tantas otras, y así puede ser también la nuestra. Tú y yo podemos recogernos al inicio del día, levantar nuestro corazón a nuestro Padre, a su Hijo Jesucristo, y decirle: “Señor ¿qué quieres que haga hoy? Jesús ¿cuál es mi misión en este día? ¿Para qué estoy yo hoy en el mundo?”.
Cuando nos hacemos estas preguntas, en la presencia de Dios, recordamos que, si estamos en esta tierra, no es por casualidad. Nos lo recordó el Papa Benedicto, en aquella primera homilía de su pontificado: “No somos el producto casual y sin sentido de la evolución. Cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios”. Tú y yo somos importantes, en cada uno de nosotros ha pensado Dios. El papa Francisco lo decía también, cuando afirmaba que nuestra vida es “una historia de amor que Dios escribe en esta tierra”. En otras palabras, Dios, que me conoce perfectamente porque me ha creado, me ha puesto en esta tierra confiando en mí, para que yo llene esta tierra de su luz y de su amor, de la luz y del amor que él ha puesto en mi corazón.
Qué distinto es comenzar nuestro día desde esta convicción. Y recogernos en silencio, y ponernos en presencia del Señor, y abrirle nuestra alma: “Dios mío, ¿cómo puedo hoy difundir tu luz y tu amor? ¿Cómo puedo hoy acercar tu amor a mucha gente?”. Y podremos entonces repasar nuestro día, y ver qué ocasiones vamos a tener a lo largo de la jornada. Porque vamos a ir a trabajar, o a clase, y nos vamos a encontrar con esta persona y esta otra; o porque tenemos pendiente una llamada a un amigo, o a tal pariente; o vamos a tomar un café con una colega del trabajo que anda preocupada por esto o por lo otro… Así centramos nuestra jornada desde el amor que Dios nos tiene, y desde la confianza que deposita en que podemos difundir ese mismo amor a nuestro alrededor.
Este pasaje del Evangelio termina señalando lo que hizo Jesús, que “recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios”. Podría haberse convertido en el ídolo local de Cafarnaúm, podría haber muerto de éxito en aquel pueblico junto al lago de Genesaret; y en cambio quiso ir por todas las aldeas. Y le veremos recorrerlas verdaderamente: Nain, Caná; cruzará al otro lado del lago, a tierra de gentiles; volverá a Cafarnaún tantas veces… y finalmente comenzará su largo viaje hacia Jerusalén, siempre al ritmo de lo que el Padre le mostraba en su oración.
Jesús, que es el Hijo de Dios, vive en íntima unión con su Padre. Y nosotros nos unimos al Padre a través de Jesucristo cuando nos detenemos a rezar, cuando convertimos algunos momentos de nuestro día —pocos, quizá, pero sin distracción ninguna— a ponernos en presencia de Dios, y a recordar que no estamos aquí por casualidad, sino que Dios ha confiado en nosotros para que llevemos su luz y su amor a mucha gente, comenzando por los que tenemos más cerca.
[El texto recoge y reelabora la transcripción de la meditación del 10 de enero de 2024 en 10 minutos con Jesús]