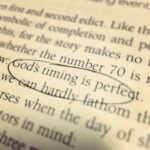Orar es hacer caso a Jesús que nos ha dicho: «Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y encontraréis vuestro descanso». Orar es estar con el alma puesta en el Señor. Es reclinar nuestra cabeza en el pecho del Señor y escuchar los latidos de su Corazón, como hizo San Juan en la Última Cena. ¡Cuántas veces hizo esto la Virgen María, al igual que San José! Por eso, María y José son los mejores maestros de oración. Ellos son quienes mejor pueden enseñarnos a orar, de quien mejor podemos aprender.
Nuestra unión con María y José nos permitirá ser almas de oración, almas contemplativas. Hay una oración a María en la que se le pide que nos guarde «en el cruce de sus brazos» es decir, como el niño está protegido en el regazo de su madre. También la letra de una canción mariana dice: «Quiero Madre en tus brazos queridos, como niño pequeño dormir, y escuchar los ardientes latidos, de tu pecho de Madre nacidos, que laten por mí». Bueno, pues esto es y en esto consiste la oración.
Si hemos comprendido bien que la vida cristiana es precisamente eso: una vida, una vida nueva, una vida sobrenatural, una vida divina por la que somos hijos de Dios, entonces comprenderemos también que la unión con Dios nuestro Padre se lleva a cabo por y en la oración. La oración viene a ser así como el latir del corazón de la vida sobrenatural; como la respiración de la vida divina. Si el corazón deja de latir, o dejamos de respirar morimos. De igual modo, si el cristiano deja de orar su vida divina muere. De este modo entendemos que Jesús nos enseñe que hemos de orar siempre sin interrupción y que también San Pablo nos lo recuerde con insistencia.
Permanecemos unidos a Dios con una oración continua cuando no cesamos de amar a Dios, cuando no dejamos que nuestro corazón deje de latir por Él, cuando lo tenemos presente en todo lo que hacemos. Lógicamente, si confundimos la oración con la recitación de fórmulas o la meditación, está claro que así no puede ser una oración continua, pero ya hemos aclarado que no debemos confundir los medios para orar con la esencia de la oración que es esa mirada interior del alma dirigida a Dios por amor. Es por tanto el amor a Dios, el que puede mantener nuestra mirada interior puesta en Dios.
Por poner un ejemplo: se trata de vivir con Dios como lo hacemos con la persona a la que más amamos o como viven los enamorados. Una madre no deja de amar a su hijo en ningún momento y aunque esté atareada con muchas cosas el corazón y el pensamiento está constantemente en su hijo. Igual sucede con los enamorados. Pero esto sólo lo pueden hacer porque han dedicado muchos momentos a estar juntos poniendo toda la atención en la persona amada. No podrían estar pensando siempre en quien aman cuando están realizando diversas tareas que exigen su concentración si no han tenido un tiempo exclusivo en el que estaban pendientes el uno de otro sin otras ocupaciones.
Dice Jean Daujat: «si vivimos en todo momento bajo el impulso del amor de Dios, haciéndolo todo por amor a Él, cada una de nuestras ocupaciones, sea trabajo o reposo, esfuerzo o descanso, es una oración y nos une más a Dios. Poco importa la ocupación del momento presente con tal que sea la que Dios quiere de nosotros y se cumpla por amor a Él».
La oración es luz del alma. El sumo bien está en la plegaria y en el diálogo con Dios, porque equivale a una íntima unión con Dios: y así como los ojos del cuerpo se iluminan cuando contemplan la luz, así también el alma dirigida hacia Dios se ilumina con su inefable luz. Una plegaria, por supuesto, que no sea de rutina, sino hecha de corazón; que no esté limitada a un tiempo concreto o a unas horas determinadas, sino que se prolongue día y noche sin interrupción.