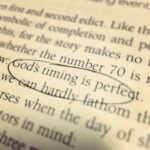Juan Martín de Porres Velázquez nació el 9 de diciembre de 1579 en Lima, capital del Virreinato del Perú.
Era hijo natural del señor don Juan de Porres, caballero de la Orden de Alcántara y oriundo de Burgos, y de doña Ana Velázquez, una esclava negra liberta de origen panameño.
A causa de la fuerte diferencia entre las clases sociales de los progenitores, el señor de Porres sólo se amancebó con la madre de Martín, engendrando a éste último y a Juana de Porres Velázquez dos años después que al primogénito. Poco después de esto, don Juan abandonó a su familia al obtener un cargo público en Santiago de Guayaquil; en consecuencia, doña Ana tuvo que pasar por fuertes estrecheces económicas para mantener a sus dos hijos, pero siempre se esmeró por educarlos cristianamente.
Un par de años después, luego de enterarse como los infantes crecían sin padre que los sustentara ni maestros que los educaran, don Juan de Porres sintió un fuerte remordimiento y decidió reconocer a Martín y Juana como hijos suyos, llevándoselos a vivir por un tiempo a Guayaquil. Como la hermana menor era de tez blanca y facciones europeas, su padre le contrató un maestro particular y la hizo convivir con la alta sociedad local; por el contrario, si bien no le faltaba nada, a Martín lo mandó a una escuela primaria donde estuvo internado algunos años. Cuando el infante mulato cumplió 12 años, el señor de Porres lo mandó de regreso a Lima, donde se hizo aprendiz de barbero, que en aquella época también curaban algunos malestares y hacían cirugías menores. En esta ocasión, el caballero no se desentendió totalmente de su hijo, pero tampoco lo hacía vivir holgadamente. Por su parte, Martín aprendía rápidamente y con gran maestría el oficio de barbero, así como también el de boticario y herborista, y al mismo tiempo cultivaba la vida espiritual rezando varias horas durante las noches.
Su profundo fervor y amor por las cosas de Dios pronto hicieron que Martín se interesase por la vida religiosa,
pero las leyes virreinales impedían que las personas de origen indígena, africano o hijos ilegítimos ingresaran enteramente a las órdenes religiosas. En 1594, con apenas 15 años, el joven mulato fue invitado a vivir en el Convento de Nuestra Señora del Rosario por fray Juan de Lorenzana, un reputado y piadoso teólogo dominico. El fraile, enterado de la inmensa caridad y devoción de Martín, gestionó todo para que lo recibiesen en el claustro en calidad de “donado”, es decir, no sería miembro pleno de la Orden, pero llevaría el hábito dominico y viviría en la comunidad a cambio de sus servicios en las tareas domésticas del convento. El joven aceptó la invitación con gran gusto, y se entregó con gran humildad, obediencia y amor al servicio de los religiosos dominicos. Junto con la Cruz, la escoba se convirtió la gran compañera de su vida, y cultivó una fuerte devoción al Santísimo Sacramento.
Un día, Martín tuvo un sueño en el que oyó claramente como Nuestro Señor le decía: “Pasar desapercibido y ser el último”, luego de lo cual abandonó toda pretensión de destacar por sus méritos frente a los dominicos. Pese a esto y a las afanosas labores del convento, el joven siguió ejerciendo como barbero, atendiendo a los más desfavorecidos, que eran mayormente personas de origen indígena o esclavos negros. En muchas ocasiones, alojó en su pequeña celda a enfermos sin hogar, lo cual le valió alguna reprimenda por parte de sus superiores al no estar permitido el acceso de laicos al claustro; no obstante, él con mucha firmeza, pero sin perderles el respeto, les contestaba:
“La caridad siempre tiene las puertas abiertas, y los enfermos no tienen clausura”.
Si bien el joven mulato era querido por los pobres de Lima y la mayoría de los dominicos, algunos de estos últimos le hicieron varios desaires por el simple hecho de ser mulato. En una ocasión, le pidieron a Martín que cortara el cabello a uno de los novicios recién llegados al convento, aceptando el encargo con gran gusto. Mientras él ejecutaba la orden con una sonrisa en su cara, el novicio, molesto por pensar que Martín se burlaba de él, le espetó: “¡Hipócrita! ¡Perro mulato!”. La respuesta del “donado” fue una sincera sonrisa y terminar de cortarle el cabello. En otra ocasión, el joven mulato fue objeto de burlas por parte de uno de los sacerdotes, quien lo desdeñó por ser hijo ilegítimo y descendiente de esclavos. Martín no se ofendió por éste agravio, se lo ofreció a Dios en sacrificio y hasta lo consideró provechoso para no perder su humildad; sin embargo, cuando los superiores del convento se enteraron de la acción del presbítero, estos le dieron una fuerte reprimenda y le exigieron que se disculpara con el joven.
Luego de 9 años en calidad de “donado”, fray Juan de Lorenzana, quien recién había sido nombrado como prior del convento, decidió hacer caso omiso a las leyes virreinales y concederle a Martín el privilegio de unirse a la Tercera Orden de Santo Domingo. Con 24 años de edad, profesó los votos el 2 de junio de 1603, y al mismo tiempo el prior le encomendó la repartición de la limosna entre los necesitados. Según los testimonios de la época, Martín ejercitaba la caridad día y noche, repartiendo las limosnas que llegaban al convento y curando a los enfermos tanto cuerpo y alma sin importar si fuesen negros, indios o españoles. Cuando le encargaban la portería del claustro, esta se llenaba de gente que venía pedirle que rezara por ellos, o bien que buscaban su consejo.
Una de las frases que más repetía era: “No hay gusto mayor que darle a los pobres”.
A los pocos años, el convento entró en serios problemas económicos, por lo cual fray Juan decidió vender varios objetos valiosos que poseían. Martín, que aún era hombre joven y dotado de gran fuerza, se ofreció a venderse como esclavo para ayudar a saldar las deudas del claustro. El prior, enormemente conmovido, se negó a hacer esto, y contó lo ocurrido al padre provincial de la Orden en el Perú, quien se la repitió al virrey Luis Jerónimo Fernández de Cabrera. Éste último, enternecido por la profunda humildad y devoción del mulato, lo mandó llamar al palacio virreinal de Lima para conocerlo y entregarle una fuerte suma monetaria para sufragar los gastos del convento. Por su parte, la hermana de Martín usó su posición acaudalada en la sociedad limeña para recaudar más fondos, gracias a lo cual no sólo lograron remediar la crisis del convento, sino que con lo que sobró fundaron el Asilo y Escuela de la Santa Cruz, donde pusieron a Martín al frente. En este lugar,
el mulato no sólo curaba y atendía a huérfanos y pordioseros, sino que también enseñaba la doctrina cristiana a indios y esclavos.
Durante 10 años, Martín tuvo entrevistas mensuales con el señor virrey, quien le pedía consejo para varios de los asuntos más delicados del gobierno; asimismo, también era consultado por el rector de la Universidad de San Marcos, el alcalde de Lima y por el mismo arzobispo don Hernando Arias de Ugarte, y entabló una entrañable amistad con San Juan Macías y Santa Rosa de Lima. No obstante, nunca abandonó el ejercicio de la caridad, y cuando una epidemia azotó el convento, se dice que llegaba a entrar en las celdas de los enfermos para atenderlos pese a que estas estaban bien cerradas con llave.
El 3 de noviembre de 1639, luego de una fiebre que lo postró varios días, Martín mandó a llamar a todos sus hermanos de la Orden y les pidió que rezaran todos juntos el Credo. Luego de hacer esto, partió hacia la Patria celestial. Tenía 59 años. Su fallecimiento generó un gran duelo en Lima, y gente de todos los estratos sociales abarrotó sus exequias e intentaban conseguir alguna reliquia de él. Fue beatificado en 1837 por el papa Gregorio XVI, y canonizado por San Juan XXIII en 1962, pero su devoción popular inició desde su defunción.
Francisco Draco