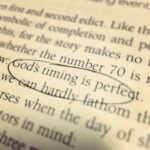Íñigo López de Oñaz y Loyola, su nombre de nacimiento, nació el 23 de octubre 1491, en el castillo de Loyola, Guipúzcoa, que en ése entonces estaba la parte del País Vasco bajo el dominio de la Corona de Castilla. Era hijo menor de don Beltrán Ibáñez de Oñaz y Loyola y doña Marina Sáenz de Licona y Balda, ambos pertenecientes a la nobleza vasca, siendo el último de 13 hermanos. Pocos días después de nacer, su madre falleció, recayendo los cuidados maternos en sus hermanas mayores y doña María Garín. Desde una muy corta edad, se le instruyó en el arte de la guerra, pero también se le transmitió la Fe cristiana, razón por la cual siempre mostró respeto por las cosas de Dios. Previendo que tal vez siguiese una carrera eclesiástica, don Beltrán hizo que Íñigo llevase tonsura.
En 1507, con tan solo 16 años, Íñigo se fue a vivir con su pariente, don Juan Velázquez de Cuéllar, contador mayor del Reino de Castilla, para servir como su paje. Gracias a la buena posición de su tío y a sus refinados modales, pronto el joven se inició en la esgrima, la danza y el juego; tomó cierto gusto por las cosas mundanas debido al ambiente imperante en la Corte castellana. Su mayor deseo era ser recordado en los anales de la Historia como uno de los mejores militares de España.
Un año después, Íñigo se unió al Ejército bajo recomendación de su tío don Juan, y comenzó a realizar duros entrenamientos para combatir al servicio de la Corona. A los 18 años de edad, el joven soldado se unió a la compañía liderada por don Antonio Manrique de Lara, duque de Nájera, llegando a ser muy apreciado por su comandante hasta el grado de concederle el título de “sirviente de la Corte” gracias a sus habilidades diplomáticas y de liderazgo. Su servicio en el Ejército fue muy exitoso, participando en la Guerra de las Comunidades de Castilla (1520-1522) y el proceso de pacificación de Navarra; sin embargo, esto cambió cuando resultó gravemente herido durante la batalla de Pamplona de 1521 contra las tropas franco-navarras. El 20 de mayo de ése año, Íñigo fue herido en su pierna derecha por una bala de cañón que rebotó de una muralla. Esto de inmediato lo incapacitó, por lo que una vez terminada la batalla tuvo que ser atendido de urgencia.
Una vez que los médicos se aseguraron que no moriría por la herida, Íñigo fue trasladado al castillo de Loyola, donde durante un par de meses tuvo numerosas cirugías para rescatar su pierna ya que había quedado destrozada. Luego de muchas complicaciones y dolorosas operaciones, se consiguió salvar y restablecer la pierna, pero esta quedó más corta que la otra. Con esto, la carrera y aspiraciones castrenses del joven se vieron terminadas. Asimismo, debido a lo delicado de los procedimientos, los médicos le indicaron que pasase una larga temporada en recuperación de la herida e intervenciones quirúrgicas posteriores, por lo cual pasó un año entero en su casa paterna.
Durante su prolongada convalecencia, Íñigo se dedicó a la lectura, particularmente de obras espirituales, como Imitación de Cristo, de Tomás Kempis, la Flos Sanctorum y la Vida de Cristo, de Ludolfo de Sajonia. Todas estas obras, que en un inicio leyó como mero pasatiempo, lo impresionaron tanto que pronto comenzó a arder en él un deseo por imitar las grandes hazañas de los santos, siendo San Francisco de Asís uno de los que más lo inspiró. En su diario, se planteó: “Si estos hombres estaban hechos del mismo barro que yo, también yo puedo hacer lo que ellos hicieron”. Se replanteó toda su vida y entró en un estado autocrítico, dejando de añorar su vida como soldado para mejor dedicarse de lleno a Dios.
Una noche durante su convalecencia, Íñigo tuvo una visión en la cual Nuestra Señora, rodeada de luz y ángeles, llevaba en los brazos al Niño Jesús. Estas apariciones comenzaron a repetirse con frecuencia, dándole gran consuelo debido a su belleza; lo conmovieron y consolaron tanto que el joven decidió viajar a Tierra Santa para evangelizar a los no cristianos una vez que se recuperase totalmente. En cuanto los médicos lo dieron de alta, el exmilitar visitó el monasterio benedictino de Santa María de Montserrat; ahí, hizo confesión general, regaló sus finas ropas a los pobres que habitaban cerca, vistió de sayal y colgó su vestidura castrense en el altar de la Santísima Virgen en una vigilia como símbolo de su entrega total a Nuestro Señor. Después, llegó a Manresa, donde permaneció diez meses en una cueva, meditando la Palabra de Dios, rezando siete horas diarias y ayunando continuamente. Gracias a toda esta experiencia ascética, Íñigo comenzó a escribir las primeras partes de su obra más famosa: Los ejercicios espirituales.
En la primavera de 1523, el joven partió desde Manresa a Jerusalén, pasando la Semana Santa en Roma. Llegó a la Ciudad Santa el 3 de septiembre de ése mismo año, pero sólo duró 20 días ahí debido a que los franciscanos le dijeron que convenía más que hiciese su apostolado en Europa; además, comenzó a sentir su llamado al sacerdocio, pero como no tenía los estudios suficientes se le aconsejó que se matriculase en alguna de las universidades de la época. De esta manera, viajó a Barcelona, donde se matriculó en una escuela de gramática latina en la que adquirió los conocimientos necesarios para los estudios superiores. Como era mucho mayor a todos sus demás compañeros, tenía 33 años, Íñigo sufrió muchas burlas por parte de ellos, pero él toleraba con gran paciencia y decía que si esto era necesario para servir mejor a Dios, con todo gusto aceptaría esta prueba; todo lo que aprendía lo tomaba como pretexto para dar mayor gloria al Señor.
Una vez que concluyó sus estudios preparatorios, se inscribió en la Universidad de Alcalá a los cursos de teología y latín. Se destacó por su pobreza ya que vestía austeramente y vivía de limosnas; asimismo, comenzó a predicar sobre temas de espiritualidad a gente sencilla, logrando la conversión de muchos pecadores. Desafortunadamente, en 1527 fue acusado injustamente ante la Inquisición por prácticas heréticas, por lo que se le encarceló durante unos días. Él aceptó su condena, y ofreció su sufrimiento a Dios al verlo como una prueba para purificarse. Cuando fue liberado, continuó con sus estudios en Alcalá para trasladarse la prestigiosa Universidad de París, donde se inscribió en febrero de 1528.
En París conoció a los que después fueron sus hermanos y miembros fundadores de la Compañía de Jesús: Francisco Javier, Pedro Fabro, Alfonso Salmerón, Diego Laínez, Nicolás de Bobadilla y Simón Rodríguez. Todos ellos fueron sus compañeros de estudios en el Colegio de Santa Bárbara, y ocuparon altos cargos en la Orden que juntos fundaron el 15 de agosto, día de la Asunción, de 1534 en la capilla de San Pedro de Montmartre, donde juraron “servir a Nuestro Señor, dejando todas las cosas del mundo” e hicieron votos de castidad, pobreza, vida apostólica y obediencia total al Papa. En 1539, Pedro Fabro, Francisco Javier e Ignacio –que había adquirido ése nombre para facilitar la pronunciación a otros europeos– redactaron las constituciones de la Compañía, siendo aprobada por el papa Paulo III un año después luego del viaje de Laínez y Fabro a Roma.
En abril de 1541, Ignacio fue nombrado superior de la Compañía, y desde su cargo se dedicó escribir a obispos, príncipes, caballeros y comerciantes para conseguir apoyo económico a fin de construir los colegios, seminarios y universidades donde estudiarían los futuros miembros de su Orden. También mandó a sus compañeros a fundar las primeras escuelas jesuitas por Europa. A Francisco Javier lo envió a la India, y le pidió que “incendiase al mundo” con el fuego de la caridad emanada de su testimonio.
El 31 de julio de 1553, luego de pasar varias semanas enfermo de la vesícula en su celda del Colegio de Roma, Ignacio de Loyola partió a la Patria Celestial. Tenía 64 años.
Francisco Draco Lizárraga Hernández