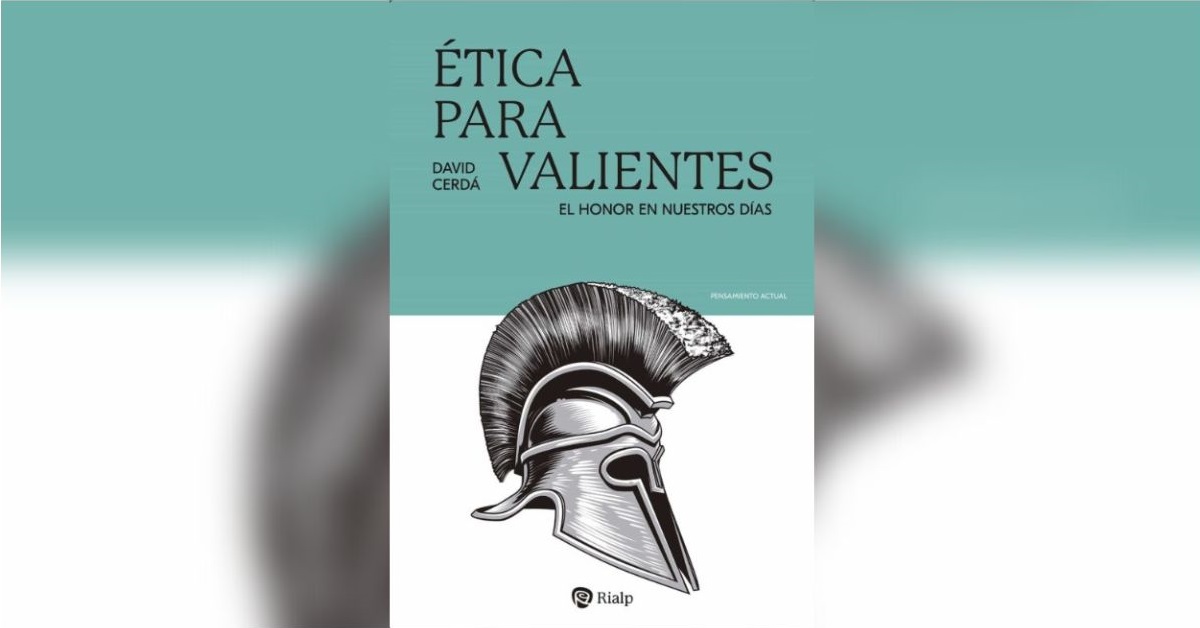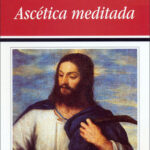Por David Cerdá García
«La verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira, como el aceite sobre el agua», leemos en el Quijote. La verdad es lo primero que les debemos a los demás y nos debemos a nosotros mismos. Es consustancial al bien, que decae en presencia de la falsedad y el engaño. Como escribe el samurái Mushashi en Los cinco anillos, «uno ha de tener como base la rectitud, como camino el espíritu de la verdad». Por este motivo, resulta especialmente desesperanzador y sangrante que el amor a la verdad haya abandonado las aulas. El sistema educativo es el lugar donde los residentes de un país libre se convierten en ciudadanos, por la triple vía de la comprensión y el aprecio de la libertad y la igualdad, el aprendizaje de un oficio, y el desarrollo de la capacidad crítica y los sentimientos morales. La base de todos estos empeños es el mismo: la búsqueda de la verdad materializada en el estudio, la conversación y el debate. Por ser la verdad un requisito para la dignidad y el corazón mismo de la democracia, cualquier proyecto formativo que se conciba ha de tenerla en su centro; de lo contrario, será solamente una farsa.
Según Filóstrato, fue Apolonio de Tiana, filósofo y taumaturgo que vivió en el primer siglo de nuestra era, quien dijo: «De siervos es mentir, de libres decir la verdad». Las personas que mienten deciden no ser libres —porque reniegan de sus responsabilidades—, y por lo tanto carecen de honor. Salvo causa mayor o para hacer un bien manifiesto, mentir es un acto de cobardía. Quien no tiene agallas para buscar y decir lo que es cierto, no las tiene para hacer lo que es justo. La mentira es un atajo fácil, una calzada inmediatamente accesible; la verdad es una aventura que no está al alcance de los pusilánimes. Como dice Montesquieu en El espíritu de las leyes, «la verdad es un requisito, sencillamente porque una persona habituada a la veracidad tiene un aire de valentía y libertad».
Si la verdad es esencial en sociedad es porque funda la confianza, base de la profesionalidad, sostén de la economía, trama misma del amor y suelo de todas las relaciones sociales. Quedar obligado a lo prometido es esencial para la vida en común. La confianza es un universal antropológico. Nuestros cerebros, como afinados radares, envían constantes señales de radio hacia los gestos, las palabras y los comportamientos ajenos, señales que, tras rebotar sobre esa materia y volver, permiten a nuestros cerebros calcular si la otra persona es fiable. Poder confiar no es sencillamente agradable; es crítico. Todos los contratos se basan en el mismo principio, y las sociedades en las que la única garantía son los jueces y los policías se enfrentan a un colapso inminente.
El 10 de junio de 2020, Thomas Cook ganó el primer premio en la lotería de Wisconsin: veintidós millones de dólares. Cuando lo supo, telefoneó a su amigo Joe Feeney para decirle que habían ganado esa fabulosa suma. Treinta años antes Thomas le había prometido a Joe que si alguna vez resultaba agraciado compartirían el premio, una promesa que selló con un apretón de manos; se limitaba a cumplir lo prometido. La noticia inundó los periódicos y abrió los telediarios. ¿Fue por la sorpresa ante un valor incomprendido o por la admiración de reencontrar algo añorado? Probablemente hubo una mezcla de ambas cosas. La verdad tiene muchas facetas; una de las que más nos importan es la palabra dada, cuyo culmen ha sido siempre la palabra de honor.
La verdad en la plaza pública se ha convertido en un problema muy serio. Las redes sociales son mallas infestadas de falsedades en las que la ciudadanía queda atrapada, para regocijo de las arañas mediáticas que se lucran con su indignación y su inquina. Es tal la cantidad de mentiras que circula en internet, tan difícil lo tiene el ciudadano medio para identificarlas, que hasta la más burda difamación deja una huella indeleble. La mentira es acogedora, protege cálidamente nuestras predilecciones y las pone a salvo de los hechos, y es por ello adictiva. Las fake news son un instrumento ideal para reavivar el tribalismo, porque las cámaras de eco del malestar compartido crean una ilusión unitiva. Pensemos en el individuo posmoderno, aislado y desvalido que abunda: invisibilizarse y reintegrarse a un rebaño para combatir la soledad es un recurso fácil y pasajeramente efectivo. De ahí los incontables actos de linchamiento digital del adversario, una actividad propia de cobardes.
La guerra sin cuartel de las fake news ha convertido a muchos medios y representantes políticos en relativistas obscenos. Cuando la verdad no es algo que se averigua, sino una mera postura ideológica, queda el barro, la trifulca infinita y la desconfianza sin término. Y cuando la mentira se convierte en moneda de curso legal en política, solo cabe esperar que triunfen los sujetos más deshonrosos. Entonces lo que está en disputa ya no es dirimir quién domina, sino cuánto aguantará en pie el edificio. Es de esa clase de juegos que se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban.
Frente a la narcisista «realidad sentida» del trol en las redes o la defensa numantina del acólito, el honor busca la verdad como quien emerge para para tomar una bocanada de aire. Todo el sistema moral de la persona honorable descansa en que la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero, en la genial expresión de Antonio Machado, y por mucho que, como apunta el Juan de Mairena, el porquero no esté de acuerdo. Dimitir de esa búsqueda, con la excusa de que es lo que todo el mundo hace, es el primer traspiés de una pendiente resbaladiza que conduce al individuo y la sociedad a un estercolero.
Necesitamos más jóvenes dispuestos a buscar y defender la verdad para que el honor, ese cálido sentimiento que inflama sus pechos, les obligue gozosamente a hacer lo que deben hacer, es decir, lo justo y bueno.
(David Cerdá, extracto adaptado de Ética para valientes. El honor en nuestros días, Madrid: Rialp, 2022)