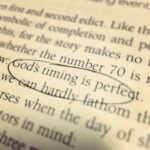El domingo pasado celebramos la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Han pasado muy pocos días, y por tanto está muy cercana, pero a la vez, ¡qué lejos puede estar de nuestros corazones y de la sociedad en que vivimos! Basta que echemos un rápido vistazo a nuestro alrededor, sin profundizar mucho. La visión del poder que nos presenta este mundo es: “si eres poderoso, te sirven”. Por tanto, si quieres ser poderoso, te has de servir de todo y de todos para alcanzar el poder. Lo importante es alcanzarlo, al precio que sea, aun de la vida eterna. Vivir como un rey, donde todos me sirvan y me satisfagan todos mis caprichos.
Sin embargo, Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Su poder es el servicio. Así es poderoso, y nos mostró el verdadero camino hacia el poder: el servicio humilde y generoso hacia los más necesitados por amor a ellos y a Él.
En los necesitados de cualquier clase hemos de reconocer el rostro de Jesús. Pero Él no se nos presenta para que los sirvamos con un trozo de pan, un vestido, un techo, una visita, una enseñanza… sino que se nos presenta para servirnos a nosotros. ¿Cómo puede ser eso si la buena obra la estamos haciendo nosotros? Parece que quien servimos somos nosotros, y sí, pero nosotros servimos por amor, una respuesta a un Amor mucho mayor. En premio recibiremos algo inmenso: la vida eterna.
En cada necesitado, Cristo viene cada día, en cada ocasión a nuestra alma, a nuestra puerta, no endurezcamos nuestro corazón: démosle lo que en su necesidad demanda, porque estamos sirviendo a Cristo Sirviente.
 Entonces los pobres, los necesitados, no son personas que “quedan bien para una campaña solidaria y ya me olvido”, eso en el mejor de los casos, porque la mayoría de las veces han quedado olvidados, relegados. Son invisibles. ¡No! Ellos son el rostro de Cristo sufriente y sirviente que viene a nosotros para que le sirvamos; son la presencialización del Salvador; los administradores de los bienes que esperamos del cielo; y unos magníficos abogados y fiscales que con su mera presencia acusan o defienden en el juicio ante el gran Juez.
Entonces los pobres, los necesitados, no son personas que “quedan bien para una campaña solidaria y ya me olvido”, eso en el mejor de los casos, porque la mayoría de las veces han quedado olvidados, relegados. Son invisibles. ¡No! Ellos son el rostro de Cristo sufriente y sirviente que viene a nosotros para que le sirvamos; son la presencialización del Salvador; los administradores de los bienes que esperamos del cielo; y unos magníficos abogados y fiscales que con su mera presencia acusan o defienden en el juicio ante el gran Juez.
El juicio, el Juez, los testigos, nosotros. El mundo será juzgado en el Juicio Final, pero nosotros también lo seremos cuando terminen nuestros días en la tierra. Es inevitable. Cuando nos presentemos ante el Juez del mundo, el Señor, nos llevaremos las manos vacías de bienes de este mundo. Solo podemos llevar una cosa: obras de amor. La pregunta del Juez será una, sencilla, pero muy exigente: ¿has amado? Nuestros testigos nos defenderán o nos acusarán con su sola presencia, sin hablar, y serán todas esas personas necesitadas que a lo largo de nuestra vida nos hemos tropezado. Sabemos la pregunta y que el juicio es inevitable. Sabemos también el camino. Si queremos vivir tenemos que servir, y con amor, haciéndonos sirvientes del necesitado.
El Señor ha venido al mundo, convirtiéndose en un hombre como nosotros, para traer la plenitud de su designio de amor. Y exige de nosotros que nos convirtamos en una señal clara de su amor, de su acción en el mundo. A través de nuestro amor y de nuestra acción, Él quiere entrar en el mundo siempre de nuevo y hacer resplandecer su luz en la noche.
¿Con qué obras nos presentaremos en el Juicio? Los que viven como reyes aquí en la tierra no resisten la pregunta “¿has amado?”, pues no están abiertos al servicio. Si queremos vivir como reyes de verdad, sirvamos, y sirvamos al que se nos presenta pobre, desnudo, hambriento… necesitado, para que sea Él quien colme nuestra necesidad: la vida eterna. “Cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Venid, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo”.