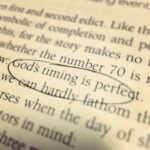¿Cuál es la grandeza del Portal? Es la grandeza de Dios que se hace carne, que se hace humano, que nace de mujer y se arroja a vivir la fragilidad de nuestra condición en nuestro mundo. La grandeza de Dios está en que se ha humillado para engrandecernos a nosotros, sobre todo a los humillados de la historia. “Dios se ha hecho humano para que los seres humanos seamos dioses”, decían los Padres de la Iglesia. El Todopoderoso se ha hecho voluntariamente toda-vulnerabilidad. La grandeza del portal de Belén está en ensalzar la sencillez. El nacimiento del Hijo de Dios en Belén nos hace poner nuestros ojos fijos en algo ante lo que quizá nunca hubiéramos parado sin el don de la fe, la fe en la Encarnación. Todo un Dios está encarnado en un bebé. El universo en ese momento tiene su alfa y su omega en un pesebre, tras no haber sido albergado en otro lugar más digno y hospitalario.
Pensemos en el lugar que recibió el nacimiento de Jesús: un pesebre, que no es otra cosa que el recipiente donde el ganado comía. Quizá nos hayamos acostumbrado a los belenes navideños de nuestras casas y no somos suficientemente conscientes de que Jesús nació en un sitio mísero, de los que huelen muy mal, que se usaba para cobijar y dar de comer a los animales. Quizá sea difícil de imaginar por habernos convertido en seres ‘urbanitas’. Lo que no podemos olvidar es que el Hijo de Dios nació allí, entre animales, con su madre y José, a lo mejor también con unos pocos allegados de estos, pero sin duda abandonado, rechazado, marginado. La pobreza de Jesús ya está desde el principio, desde el primer instante en que pisa el mundo. Dios se ha solidarizado radicalmente con los empobrecidos mediante el nacimiento de Jesús.
Imaginemos también a su madre, María, una mujer jovencísima, casi adolescente y aún perpleja, dentro de su confianza en Dios, por todo lo que ha rodeado el nacimiento de Jesús. Con todo, sus brazos se convierten en el trono divino que mejor aguarda, protege y cuida a Jesús. Podemos aprender mucho de María; quizá preguntándonos: ¿Cómo empezar a ser tronos de Dios sino con nuestro cuerpo que abrace, que ame y que acoja las pobrezas de los otros aun cuando no comprendamos del todo las circunstancias?
Dejando a un lado la contemplación del portal, quiero detenerme brevemente en algunas consecuencias que la Encarnación del Verbo de Dios ha tenido en la realidad. La primera tiene que ver con nuestro acceso al conocimiento de Dios y la segunda con nuestra manera de concebir lo humano. La Encarnación significa que la fe cristiana no apunta a un Dios completamente incognoscible, del que no sabemos casi nada y que es absolutamente misterioso; desde la Encarnación sabemos quién es Dios por lo que Jesús de Nazaret nos ha transmitido de Él: con sus palabras y obras, con su misma existencia. Toda la vida de Jesús, narrada en los Evangelios, nos habla de quién y cómo es Dios. La segunda consecuencia del acontecimiento encarnatorio es que ya no hay nada humano que sea ajeno a Dios. En la Encarnación Dios se ha unido a todo ser humano (cf. Concilio Vaticano II: Gaudium et spes 22), por lo que el ser humano no puede comprenderse a sí mismo sin mirar a Dios: necesitamos meter en nuestra vida a Dios y dejar que Él ocupe el lugar central para ser plenamente humanos. Al mismo tiempo hemos de ser conscientes de que cualquier resquicio de lo humano está impregnado de la presencia de Dios. Ningún lugar o aspecto del ser humano queda fuera de la llamada a la divinización.
Por el Génesis (cap. 1) vemos que Dios hace lo que dice. Su Palabra crea realidad, no se queda en la inopia. De hecho, para mostrarnos más claramente su amor Dios decidió hacerse uno de nosotros y vino en carne al mundo. El Verbo, la Palabra de Dios se hizo carne (Jn 1,14). En Dios la palabra y la los hechos están íntimamente unidos. Ello nos ha de inspirar para que nuestras palabras no caigan en saco roto, para que nuestras buenas intenciones y mejores deseos no se queden en el aire. Que nuestras palabras se hagan carne, vida y acción. Que nuestras oraciones, nuestros “te quieros”, nuestras pequeñas promesas de cada día se hagan realidad. Que el ‘Padrenuestro’ que rezamos cada día se cumpla en nuestra cotidianidad y en todos los ámbitos de nuestro mundo. Que el Espíritu Santo, que descendió sobre María de Nazaret y le dio la gracia para abrirse a la voluntad de Dios, llene nuestros días de silencio, alegría y humildad para vivir con intensidad el misterio de la Encarnación.
Tomás Jesús Marín Mena